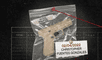Los pueblos que enfermaron de oro
Cambios. Después de la pandemia, la minería ilegal e informal se ha extendido en los distritos de Colquemarca y Santo Tomás, en la provincia de Chumbivilcas, Cusco. El boom del oro y el cobre está transformando las costumbres y formas de subsistencia en estas localidades: las familias abandonan la agricultura y ganadería para ser empresarios o mano de obra minera. A su vez, crecen la contaminación, los crímenes, el alcoholismo y la explotación sexual.
- Relámpagos y descargas eléctricas sorprenden a vecinos de Chosica, Chaclacayo y otros distritos de Lima Este
- ¿Pueden los colegios negar el ingreso a escolares con cabello teñido? Esto dice Indecopi

Por José Víctor Salcedo Ccama
Rubén F. estaba de pie, temblando de frío, con los ojos clavados en un pedazo de roca áspera, pequeña y aturquesada. La piedra le cabía en una mano. La acariciaba. Era como si la amara. De un momento a otro, me dijo sonriente: “Tómala, te la regalo”, y la puso en mis manos. La toqué; estaba fría.
TE RECOMENDAMOS
TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

“Gracias por el regalo, ojalá tenga una pepita de oro”, dije y la guardé en mi mochila.
Rubén F. sonrió otra vez. Un instante después dijo: “¡Vamos!” y caminó a un socavón en Choccoyo, en las alturas del distrito de Colquemarca, en Chumbivilcas. Encontramos al encargado y entramos unos trescientos metros a la mina. Se quejaba de que las autoridades los persiguieran pese a que iniciaron el proceso de formalización y pagaron impuestos. Decía que los peones recibían buenos sueldos y cavaban solamente de lunes a viernes. Pero era sábado y seguían trabajando.
Rubén F. se detuvo y señaló una roca auroral en el socavón. “Se ve bonita”, dijo.
“Es la gringa”, respondió el encargado y soltó una risotada.
La gringa es la veta en la que se concentran los minerales preciosos. Cuando la gringa es hallada, los peones más jóvenes remueven el terreno para cavar el socavón. Construyen túneles que convierten a la mina en un agujero laberíntico. El perforista atraviesa la roca con perforadoras; los peones sacan las piedras y la tierra en carretas.
La gringa es la veta en la que se concentran los minerales preciosos. Una roca del grosor de dos brazos que penetra en la tierra. Encontrar una gringa depende de la suerte. A diferencia de las grandes minas, aquí no hay pruebas de diamantina para saber a qué profundidad está enterrada. Solo se confía en el instinto de los buscadores de oro más experimentados, y de los suertudos.
Cuando la gringa es hallada, los peones más jóvenes remueven el terreno para cavar el socavón. Construyen túneles que convierten a la mina en un agujero laberíntico. El perforista atraviesa la roca con perforadoras artesanales y modernas; los peones sacan las piedras y la tierra en carretas; los más antiguos apuntalan la cavidad rocosa. Los rollizos, palos circulares de eucalipto, sostienen el peso de la tierra; y los tablones atenúan la caída de piedras. Sobrevivir en la mina depende en gran medida de un buen trabajo de apuntalamiento.
Los mineros apuestan todo lo que tienen a la caprichosa gringa. Si al ahuecar la tierra no la encuentran, lo pierden todo. En la mina donde estoy, en cinco años han perforado trescientos o más metros de roca persiguiéndola.
Desde la cima de una montaña, a más de cuatro mil metros de altura, se ven los distritos de Colquemarca y Santo Tomás. La tierra es seca; el paisaje, una pintura sucia. Solo el ichu se aferra al suelo árido y permite que otros arbustos crezcan bajo su sombra. Cerca de los ríos y riachuelos hay tierra sana. En tiempo de lluvias se cultivan más de trescientas variedades de papas nativas y florecen los dientes de león.
Ambos pueblos de la provincia de Chumbivilcas se encuentran a unas seis horas al sur del departamento del Cusco, en los Andes del Perú, en un camino que sube y baja montañas. Quizás lo que más sorprende de este lugar es el frío de las noches y que cuando el sol pasa a descansar, el viento sopla con desprecio por todos lados y todo el tiempo. Los viejos dicen que aquel viento en el pasado se llevaba el techo de ichu de sus casas y limpiaba los malos espíritus. Los jóvenes, que viven en casas menos rústicas, creen que es el alma de alguien que ha muerto o morirá pronto. Pero uno no siente nada especial en ese viento, solo que es frío y polvoso.
El viento ruidoso no apaga el estruendo de las detonaciones ni el sonido que sale de las minas. Las bestias metálicas muerden, trituran, y escupen rocas y escombros.
Mientras viajo en auto por el corredor minero del sur, aparecen montículos de tierra, como si hormigas gigantes estuvieran construyendo su hormiguero. En ambos lados de la carretera crecen enormes manchas marrones. Parecen heridas en un cuerpo enfermo. Una enfermedad que también hay en otros sitios: la fiebre del oro. Hace cinco años, aquellos campos eran verdes de enero a mayo y, después, se ponían amarillos. Ahí pastaban tranquilas manadas de ovejas, vacas y caballos. Ya había algunos agujeros y montículos de tierra, pero uno cada media hora de viaje.
La COVID-19 trajo la fiebre del oro a Chumbivilcas. Muchachos que trabajaban en las minas de la Rinconada, en Puno; Caravelí y Secocha, en Arequipa; y La Pampa, en Madre de Dios, fueron despedidos y volvieron a sus comunidades. Los llamaron “retornantes”. Los “retornantes” tenían dinero ahorrado y sabían cómo buscar oro. No perdieron tiempo y se pusieron manos a la obra. Y así dicen que empezó todo.
En los socavones se extraen oro y cobre, y se comercializan en bruto con acopiadores los fines de semana y fines de mes. El valor de un cargamento depende de la ley, de cuán concentrado esté el mineral en cada pedazo de roca. Si una tonelada rinde un gramo de oro, vale entre 100.000 y 120.000 soles; si alcanza medio gramo, 60.000. Rubén F. explica que una mina con ocho o diez trabajadores produce hasta treinta toneladas de mineral por mes, y si la mina es más grande y tiene más empleados reúne lo mismo en una semana.
En las minas aluviales se lava oro con mercurio y se gana más. “Tener una mina aluvial es como sacarse la Tinka”, dice Rubén F. Uno invierte 50.000 soles en lavar un kilo de oro y gana 200.000.
Un qorilazo no era un qorilazo si no tocaba guitarra y cantaba, si no era rudo y peleonero, torero y jinete, borracho y mujeriego. Eso dicen los viejos chumbivilcanos y lo dicen con orgullo. Las canciones de los conjuntos chumbivilcanos dibujan mejor a un qorilazo de lo que podría hacerlo un sociólogo o un etnógrafo.
Pero el nuevo qorilazo ya no es el mismo de antes, o al menos, ya no lo es tanto. Se ha convertido en un minero. Aunque conserva sus costumbres, su música, sus rituales, al mismo tiempo busca escalar económica y socialmente. El nuevo qorilazo no ara la tierra para cultivar papa ni cría vacas, ovejas o caballos finos; el nuevo qorilazo es un hombre que invierte, escarba y escarba la tierra en busca de oro. El nuevo qorilazo no cuida ni cabalga en un caballo de paso de 8.000 o 10.000 soles; sueña con una moto, un auto o una camioneta 4x4.
Esteban Escalante Solano y Caroline Weill investigaron este asunto en Chumbivilcas para Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF); y Erbert Cárdenas Farfán y Carlos Alberto Castro Segura hicieron lo mismo para el Centro Bartolomé de Las Casas, Grupo Propuesta Ciudadana y Arariwa. Según sus estudios, en las comunidades campesinas de Pamputa, Cancahuani e Idiopa Ñaupa Japo casi el 100 % de comuneros busca oro, cobre y plomo. Después de la pandemia, los buscadores de oro llegaron en tropel y desplazaron a los mineros artesanales. Los picos, barreras y carretillas fueron reemplazadas por retroexcavadoras y cargadores frontales, camiones y camionetas, trapiches y moledoras, cintas para molinos y chancadoras, perforadoras artesanales y con compresora, barrenos de perforación y dinamita.
Antes los avisos en la radio eran pintorescos. “Se busca personas o familia para que cuiden una hacienda, una casa y ganado, se paga buen sueldo, el trato es de familia”. Ahora ya no buscan cuidadores de ganado sino cocineras para una mina y muchachos con ganas de escarbar la tierra. Jóvenes con el sueño del oro responden al llamado. Una mujer de Santo Tomas dice que antes los jovencitos del campo pastaban el ganado, trabajaban en la chacra y algunos soñaban con estudiar en un instituto o una universidad, pero ahora se dieron cuenta que la forma más fácil de conseguir dinero es en una mina.
Simón, antes minero, ahora dueño de autos taxi, repite una frase común de los mineros qorilazos: “Es mejor quedarse con los minerales antes de que las empresas extranjeras se los lleven”. Además, el precio del oro aumentó de 150 a 300 soles por gramo y consolidó esa convicción. Simón ganaba más en una mina que al labrar la tierra o cuidar animales. Un sembrío de papa daba frutos en nueve meses y una arroba del producto no costaba más de quince soles. El ganado vacuno recién se podía vender a los tres o cuatro años: una hembra a 2.000 soles; un macho a 4.000. En las minas, en cambio, el obrero ganaba desde 2.000 soles al mes. Como socio obtenía 20.000 soles o más en una campaña de dos meses. “A las personas ya no les interesa trabajar en el campo”, sigue hablando Simón.
Para Esteban Escalante y Caroline Weill, este proceso es “una crisis generalizada del campo en las provincias altas por el deterioro de las actividades agrícolas y ganaderas a causa del desgaste de los suelos productivos y el aumento del costo de vida”. Los investigadores encontraron, también, que los comuneros de la comunidad de Yanque tomaron posesión de una mina de plomo que perteneció a las empresas Río Tinto, Collasuyo y Ares; que los mineros de Choccoyo no trasladaban el mineral por cuenta propia por miedo a los decomisos y, al no tener guías de remisión, pagaban coimas a los policías; que algunos usaban las guías de remisión de empresas formales a cambio del 2 % de las ganancias; y que unas 100.000 personas, en promedio, trabajaban en las minas.
Juan está en un bar-discoteca. Levanta la botella de cerveza, llena el vaso, dice “¡salú!” y bebe espumosos y gordos sorbos. Echa la espuma sobrante en el piso y golpea el vaso sobre la mesa. “¡Dos chelas más!”, pide a gritos.
Las borracheras en los pueblos mineros se matizan con peleas. El alcohol resucita las viejas rencillas por mujeres, por tierras, por deudas, pero sobre todo por mujeres. No por nada se dice que pueblo chico, infierno grande.
Antes la costumbre consistía en esperar la fiesta del takanakuy, el 25 de diciembre, para saldar las cuentas surgidas durante el año en este tradicional espectáculo de patadas y puñetes. Llegaba la Navidad y los líos de todo tipo se resolvían a puño limpio en un coso de toros o una cancha de fútbol elegida por las rondas campesinas. Al ritual asistían lugareños y turistas. En la actualidad todavía se realiza el takanakuy navideño, pero las peleas ocurren en cualquier momento y en cualquier lugar. Solo que ahora la victoria de uno no es aceptada por el otro ni borra las deudas como antes, sino que aumenta la ira, engrandece la sed de venganza y alimenta la violencia. El lío se hace inacabable.
Simón, el taxista, elige un local sin nombre. Entra y ocupa una mesa. Lo sigo. Cinco hombres beben en la mesa de al lado. Uno lo reconoce y saluda. Simón pide dos cervezas; yo las pago. “¿Aquí hay chicas?”, pregunta alguien, refiriéndose a, en su mayoría, víctimas de explotación sexual. “No, aquí no. Si quieres chicas y tienes plata podemos ir a otro hueco”, dice Juan y explica que para salir con una chica se debía pagar 100 soles o más. En el estudio de DHSF afirman que en los clubes nocturnos de Colquemarca usan el sistema de fichas. Las chicas acompañan a los hombres a beber. Por cada jarra de alcohol que consume el hombre, ella recibe un tique. El papelito tiene un valor que la muchacha cobra al final de la noche.
En el pueblo se habla con miedo de contagios con VIH y enfermedades de transmisión sexual; de muertos y enfermos terminales. Los datos de la Red de Salud Chumbivilcas señalan que en 2020 no había ningún paciente con VIH. Al año siguiente, hubo dos; al otro, cuatro; este año, uno.
Los mineros bajan a darse la gran vida cuando cobran. Bajar en el lenguaje minero es dejar los socavones y entrar en la ciudad a tomar una cerveza, comer un pollo a la brasa, olvidarse del frío, de golpear la tierra, de la comida repetitiva y de la abstinencia. En Santo Tomas, entran a los restaurantes y pagan por platos que cuestan treinta soles; asisten a bares y beben cerveza, whisky o ron. Cuenta una comerciante que en años pasados se emborrachaban solo con cerveza. Ahora beben tragos caros.
Hace cinco años, en las calles cerca de la plaza principal de Santo Tomas había casas de sillar de dos pisos y eran viviendas domésticas. Las de ahora son de concreto y de tres pisos para arriba. Ya no son casas familiares. Son tiendas de venta de materiales de construcción y de ropa y de celulares. O son hoteles, bares, discotecas, restaurantes.
Anochece y luces colorinches alegran las calles alrededor de la plaza principal. Dibujo un croquis en un cuaderno y coloco un punto cuando encuentro hoteles, bares o cantinas, discotecas y licorerías. Camino por Miraflores, Dos de Mayo, Cusco, Bolognesi, 28 de Julio, San Martín, Concepción y Bolívar. En siete cuadras he marcado 19 puntos: siete licorerías, seis discotecas, seis bares, ocho hoteles. Pregunto a Simón si el conteo es correcto. “Te has quedado corto, cholo. Debe haber el doble o más, solo que hay sitios caletas”.
A cien kilómetros de Santo Tomas, la ciudad de Colquemarca ha crecido hacia los costados y hacia arriba a base de fierro, cemento y ladrillos. Los fines de semana y de mes llegan al pueblo mineros en motos, en la tolva de camionetas 4x4 y en autos contratados como movilidad. Antes de comenzar la juerga comen algo y venden el oro que juntaron. El comercio se concentra en las calles San Antonio, Principal, Pancho Gómez, y en la carretera de salida a Cusco. En seis cuadras hay tantos locales que distribuyen cerveza, como locales donde compran oro. Entro a dos. En el primero, el gramo cotiza a 240 soles; en el segundo pagan entre 250 y 300 soles.
A diferencia de Santo Tomas, la plaza principal de Colquemarca luce vacía. Pero en la noche, en una esquina, se abre una puerta, se encienden luces coloridas y suena música disco. “Aquí hay charapas”, comenta Simón. En el trayecto a la plaza señala un portón verde cerrado y dice: “Aquí puedes encontrar extranjeras”. Simón dice que al menos hay ocho prostíbulos. En el pueblo se habla de clubes nocturnos que explotan sexualmente a mujeres colombianas, venezolanas y provenientes de la selva del Perú.
Vuelvo a sacar el cuaderno y dibujo otro croquis. Anoto lo que veo y fotografío con el celular. La gente me mira con desconfianza. “¡Deja de grabar, hue***!”, me gritan desde una camioneta. “La gente aquí es brava, desconfiada y peleonera. Mejor no grabes si no quieres que te saquen la m***”, me dice Simón. Después, al revisar los apuntes con letra de médico, encuentro: cuatro clubes nocturnos, seis lugares de acopio de minerales, ocho tiendas donde compran oro, tres tiendas de equipos de protección personal, tres talleres de reparación de motos y equipos mineros, y siete tiendas de abarrotes y almacén de cerveza. “No hay muchos bares”, digo. Simón explica que hay decenas en calles más alejadas y muchos atienden a puertas cerradas.
No es fácil entrar a las minas. Meses antes, Miguel, el fotógrafo, fue retenido por mineros informales luego de fotografiar con cámara y dron sus operaciones. Esta vez es diferente. Contactamos a un minero y él nos llevó a los socavones. Después de salir del túnel, subimos a una montaña pequeña, cerca de una mina a campo abierto. Miguel elevó el dron a más de 300 metros, filmó y fotografió una mina en la propiedad Loccocco. Captó tierra removida equivalente a treinta estadios de fútbol o más. En el terreno había dos pozas de agua en medio de cerros enanos. Dicen los mineros de la zona que allí procesan oro con mercurio. La mina está al lado del río Sainata que desemboca en el río Velille y este se une al río Apurímac. Los ríos irrigan en su trayecto campos de cultivo y son bebederos para animales en las comunidades de Chumbivilcas y Paruro.
Hace cuatro años, en agosto de 2020, el alcalde de Chamaca, Antonio Huamán Arias, denunció que mineros ilegales contaminaban el río Velille. Un mes después, la Gerencia Regional de Energía y Minas de Cusco confirmó la denuncia, encontró tres minas ilegales en San José (Chamaca) y Choccoyo (Colquemarca), confirmó el uso de mercurio en el lavado de oro y la contaminación de los riachuelos Qasccamayo y Sainata, tributarios del río Velille. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona que se expone a mercurio tiene retraso en su desarrollo y puede desarrollar cáncer. Trabajar con mercurio es literalmente trabajar con la muerte. No se sabe si esas tres minas fueron cerradas o siguen funcionando. La gerencia no cuenta con esa información. Pero donde había campos verdes solo quedan escombros y huecos por todos lados.
“No es fácil fiscalizar las minas ilegales ―dice Merciano Basilio Peláez, gerente regional de Energía y Minas―. La minería ilegal es una actividad fuera de nuestro control, porque no la tenemos en nuestra base de datos”. La gerencia tiene registrados a 3.924 mineros, algunos suspendidos, vigentes y formalizados, que habían empezado el trámite de inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Apenas 24 han logrado formalizarse; tres en Chumbivilcas, ninguno en Colquemarca y Santo Tomás. El estudio de DHSF habla de 48 grupos de explotaciones, cuatro pertenecen a personas naturales y uno a la empresa Tecnología PREOX & Ingeniería S.A.C.
El problema para fiscalizar, según Basilio Peláez, es que un minero con Reinfo no necesita ser propietario de la concesión. Basta con que tenga registro vigente, pague algunas tasas y presente al gobierno regional un Instrumento de Gestión Ambiental (Igafom) correctivo y preventivo, con un cronograma de medidas de remediación y manejo ambiental. Dice el funcionario que, aunque el Igafom no esté aprobado es un minero en proceso de formalización, y tiene la potestad de extraer, comercializar y transportar mineral. La ley de formalización data de 2002, pero recién 12 años después empezó el proceso con la creación del Reinfo. El plazo para inscribirse vencía en 120 días, pero los gobernantes y congresistas ampliaron la fecha hasta el 31 de diciembre de este año. Ahora mismo, en el Congreso, que tiene como presidente a Eduardo Salhuana, un abogado vinculado con mineros ilegales, hay proyectos de ley que buscan ampliar el plazo hasta 2027 y, así, seguir extrayendo oro, cobre y otros minerales sin control.
Camino a Colquemarca paso por el campamento Huincho de la empresa china Las Bambas. Los camiones mineros transportan cobre a Matarani, un puerto del Pacífico, para enviarlo a China. Cerca del campamento, en medio de vómitos de tierra, policías juegan un partido de fútbol. Son los encargados de hacer cumplir el estado de emergencia del Gobierno e impedir las protestas de los campesinos. Los policías corren tras el balón mientras cientos de toneladas de oro, cobre y plomo pasan por el costado de la cancha hacia las plantas de procesamiento de Arequipa. Las ráfagas de viento y el paso de camiones levantan polvo y lo oscurecen todo. El campamento desaparece en la niebla de tierra; los policías también.
Entras al socavón. Los primeros veinticinco metros son tan fríos como debe ser alguna parte del infierno. No paras de temblar. A doscientos metros, el calor es opresivo y el aire, mohoso. Los mineros empujan pesadas carretas como si empujaran sus pecados. Bajo tierra haces doble esfuerzo para respirar. Uno se cansa más al bajar y subir los piques, taladrar y romper la roca, llenar la carreta con la pala y sacarla llena de piedras. El encargado elige a menores de treinta años para asegurar una buena producción; los mayores hacen tareas menos esforzadas.
Asomas la cabeza a un pique y encuentras una oscuridad de pesadilla. La ventilación es escasa. El aire da miedo. La falta de ventilación convierte a la mina en un recipiente de gas muerto, monóxido de carbono. Allí ronda la muerte dulce, rápida y sin angustia. Rubén F. zafó de esa muerte. Un día entró a un pique sin saber que estaba lleno de monóxido de carbono. Aspiró el gas, se mareó, empezó a perder fuerzas, parecía borracho, vio a sus compañeros blancos como papel y empezó a reírse. No se daba cuenta de que se estaba muriendo. Se desmayó. Sus compañeros arrastraron su cuerpo por el socavón. Cuando despertó no tenía fuerzas. “La libré, casi no la cuento”, narra. Las minas de socavón deben ser oxigenadas a diario, antes del inicio de cada jornada. Se usa una manga y un ventilador para llevar aire puro de la superficie al fondo.
Dentro del túnel, de un metro con ochenta o noventa centímetros de alto, los mineros qorilazos parecen velas moribundas. Llevan casco, lámpara frontal y botas de goma. Caminan cabizbajos y con el cuerpo reclinado hacia adelante. Los imito. Entro al socavón y mis zapatillas blancas de ciudad se hunden en el lodo.
“A la siguiente vienes con con matacholas”, me dice el encargado en quechua. Todos ríen.
Ves la sonrisa de dientes amarrillos de Efraín, perforista, 28 años, soltero. En su cachete derecho juega una bola verde de hojas de coca. Masticar coca, chacchar en quechua, ayuda a soportar el frío, el calor, el hambre, el cansancio. Efraín avanza al fondo del socavón. Lo sigues. Volteas y ves a tus espaldas un hoyo oscuro. Es lo más parecido que verás a un agujero negro, ese lugar de donde nada puede escapar, ni siquiera la luz.
En las minas se convive con el miedo. Miedo a un derrumbe, a caer en un pique, a una explosión. Para romper la roca en los socavones se usa dinamita. Hay quienes añaden nitrato y petróleo al explosivo para intensificar su poder destructivo. Florentino Condori despertó el uno de marzo de este año como cualquier mañana en la vida de un minero de una mina ilegal. Se levantó y caminó hacia la mina Chapiña con el temblor que provoca el frío de la mañana. Florentino empezó a escarbar la tierra como topo en busca de oro cuando el día todavía estaba oscuro. Pero aquella mañana hubo una explosión.
Los mineros salieron corriendo en todas direcciones. Se reunieron unos minutos después para pasar lista. Cuando se pronunció el nombre de Florentino, hubo silencio. Lo buscaron y lo encontraron debajo de la tierra. De las causas de la explosión se sabe poco, pero se dicen muchas cosas. En las minas se habla de que pudo ser una venganza, un ajuste de cuentas, una advertencia.
En las minas de socavón como Chapiña, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los mineros se exponen al polvo y al mercurio, a los ruidos y a la vibración, a la ventilación deficiente y al esfuerzo excesivo. También a los accidentes por desprendimiento de rocas, falta de ventilación y uso inapropiado de explosivos.
También hay miedo a la oscuridad, al gas muerto, al frío, a seres mágicos. Muchos hablan del Chinchilico. Enano, juguetón y malvado al mismo tiempo. En las minas de La Rinconada, en Puno, y Potosí, en Bolivia, lo conocen como Muqui; para la mayoría es un duende. Asusta a los mineros por las noches, se mete en sus sueños. Oculta sus ropas y herramientas. A veces los domina y les quita la vida. Una noche un muchacho se arrojó a un pique, un hoyo. El Chinchilico no lo dejaba dormir. En sus sueños le decía ven, vamos, ven conmigo. La noche en que saltó estaba borracho y empezó a insultar a sus compañeros. Corrió descontrolado hacia el fondo de la mina. Sus compañeros dejaron que se fuera. Se habían cansado de su conducta. Momentos después fueron a buscarlo. Vieron huellas frescas en el barro. Del fondo de un pique salió un sonido seco. Era el cuerpo del muchacho dando botes. Dicen que el Chinchilico tomó esa vida joven a cambio del oro que sacaban.
En el pueblo de Colquemarca hay miedo a los robos de viviendas y negocios, de motos y animales, y a que aparezcan bandas de extorsionadores y asaltantes, como ya ha ocurrido en las zonas de Pataz, en La Libertad; La Rinconada, en Puno; o La Pampa, en Madre de Dios. En julio, la Policía de Arequipa detuvo a 13 matones de “Los injertos de Ica”, con pistolas, municiones y droga. Viajaban a Chumbivilcas a cometer asaltos. En septiembre, robaron una compresora de 43.000 dólares y una camioneta, y asaltaron, con el uso de armas, a un grupo musical; un artista fue herido de bala. Julián Salcedo, presidente de las rondas campesinas, y Maximiliano Batallanos, comunero del anexo Quenqo, dijeron en una radio de Santo Tomas que los mineros ilegales contrataban “a gente de mal vivir”. Hasta hace poco no había policías en Colquemarca. Cuando ocurría un robo o un accidente, debían esperar una hora a que llegaran los policías de la Comisaría de Santo Tomas. Recién el 26 de septiembre se instaló un puesto policial de auxilio rápido con 13 policías.
Hubo robos y asaltos en otros distritos de Chumbivilcas. Una banda armada robó 50.000 soles a Idalia Salcedo Pfoccori a la medianoche del viernes 11 de octubre, en la Asociación Real Chaychapampa. Los vecinos persiguieron a los delincuentes y los rodearon en la comunidad de Tincurca (Chamaca). Acorralados, los delincuentes comenzaron a disparar, hirieron a dos comuneros y escaparon.
Cuando regreso a Cusco contemplo el pedazo de gringa que me regaló Rubén F. y pienso en las palabras de un minero. Estaba medio borracho y dijo que trabajando en una mina podía tener lo que sus padres no tuvieron y no pudieron darle, conseguir lo que siempre soñó: dinero, buena comida, fiestas, una moto, buena ropa, mujeres. Vuelvo a pasar en auto por Choccoyo y recién noto que la carretera tiene agujeros y hundimientos; que está cubierta de tierra arenosa. A esta hora los mineros cavan socavones; hay lodo adentro. Los viejos empujan carretas y chapotean en el barro. Los jóvenes entran a los piques mientras el encargado los vigila. Las máquinas remueven toneladas de tierra. Camiones cargados de minerales pasan pesadamente por la carretera y levantan polvo… Y el viento, como siempre, hace lo que le da la gana. Corre en todas direcciones; a veces, chocando consigo mismo. Levanta polvo, arrastra basura, sacude árboles, deshoja arbustos, arrebata prendas, cubre este mundo con impertinencia y estrépito. Suena poético, pero es una mierda.
Esta investigación fue elaborada con el respaldo del FOREC - Foro de Reporteras y Reporteros en Conexión, en alianza con IDEA Internacional. Elizabeth Salazar hizo el acompañamiento editorial, y Jonathan Castro la coordinación general.
Los contenidos de este reportaje son responsabilidad de los periodistas y entrevistados y no necesariamente reflejan el punto de vista o posición de IDEA Internacional.
Adrián Villar será recluido en el penal Castro Castro: cumplirá nueve meses de prisión preventiva por muerte de Lizeth Marzano
Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas
Sujeto embiste a fiscalizador de la ATU y un policía para evitar ser intervenido en el aeropuerto Jorge Chávez
Senamhi sobre los rayos y truenos reportados en Lima: “No se descarta que se puedan repetir”
Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)
Ofertas

Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIO
S/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIO
S/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90