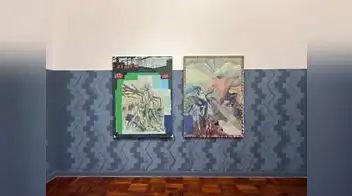¡A abuchear se ha dicho!, por Maritza Espinoza
El abucheo y la reprobación en público son el último reducto de la indignación ciudadana y, como van las cosas, nadie puede reprocharnos el acto de ejercerlos. ¿Qué los pobrecitos pasan un mal rato?

Cada vez que me reúno con amigos chilenos y ellos comienzan a hablar del Caso Monsalve —un escandalete político-sexual que involucra a un subsecretario del Interior (algo así como un viceministro), que ha remecido la vida política de ese país y del que llevan hablando hace meses—, no puedo evitar sonreír con hinchada autosuficiencia y proclamar: “Eso, en mi país, ¡es un martes por la tarde!”
El asunto Monsalve es, en resumen, el caso de un funcionario que habría invitado a una subalterna a una cena en un restaurante peruano (hay cientos de ellos en Santiago) y, ¡tras ocho pisco sours peruanos tamaño catedral!, la habría llevado a un hotel y abusado de ella y, luego, de las prerrogativas de su cargo para intentar tapar el delito. Al saltar el caso con la denuncia de la víctima, Monsalve renunció a su cargo y hoy se encuentra preso, a la espera de sentencia.
PUEDES VER: El poder del abucheo, por Maritza Espinoza
Con los matices de gravedad que pueda tener, el caso de marras no tiene punto de comparación con, por ejemplo, el del congresista Freddy Díaz Monago, que embriagó, encerró y violó a una funcionaria… ¡en pleno despacho del Congreso! Y si bien el parlamentario violador se encuentra por fin sentenciado (después de tres años), hay que recordar que sus colegas pretendieron ignorar el asunto y que, semanas después, presionada por la opinión pública, la Comisión de Ética lo suspendió por irrisorios 120 días por “inconducta ética y atentado contra la buena imagen y reputación de la institución parlamentaria”.
Pero el caso Díaz Monago, con todo lo escabroso que es, empalidece con los recientes informes en torno a una red de prostitución dentro del mismísimo Congreso. Ninguno de mis amigos chilenos podría creer, por ejemplo, que habría habido una cantidad de señoritas contratadas con dinero del Estado para brindar “servicios” a funcionarios y, muy probablemente, a congresistas a cambio de votos para la aprobación de proyectos de ley.
Menos creerían que el escándalo salpicaría al mismísimo (entonces) presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien —según una denunciante anónima que declaró al programa Beto a saber, que destapó el escándalo— habría sido sindicado como uno de los entusiastas usuarios de aquellos “servicios”, algo que, cómo no, el aludido ha negado en todos los idiomas sin que nadie investigue más allá.
Pero lo que le da ribetes siniestros al caso es que, días después de que el asunto saltara en los medios, la funcionaria encargada de reclutarlas, una joven de apenas 28 años, fue asesinada con más de medio centenar de disparos por unos sicarios cuando viajaba en un taxi —el taxista también murió—, crimen que hasta ahora sigue impune y sin mayores visos de ser resuelto.
No se trata de hacer comparaciones odiosas, pero, mientras en el mundo caen ministros y gobernantes por asuntos que aquí resultarían excesivamente rebuscados (temas ideológicos, alianzas políticas o corruptelas de mediana monta que, para nosotros, por si fuera poco, son pan de cada día), en nuestro país se permiten, sin mayor sanción real, actos realmente vomitivos.
Incluso los grandes medios, especialmente la televisión, terminan haciendo de comparsas para políticos acusados de delitos gravísimos que se sientan orondos en un set de televisión o dan una rueda de prensa para negar, con la cara más dura del mundo, hechos evidentes, sin que exista ninguna repregunta incómoda o siquiera un gesto de desprecio.
Entretanto, la ciudadanía, carente de una válvula de escape que canalice su creciente indignación —no hay partidos políticos ni líderes que le generen la más mínima confianza—, ha encontrado una vía precaria para expresar su ira: vociferar su repudio contra todos los políticos a los que se encuentre en el camino.
Ya ha ocurrido decenas de veces, no solo con congresistas —entre ellos, Waldemar Cerrón, Nieves Limache, Maricarmen Alva, Óscar Zea, Karol Paredes, Cheryl Trigoso— que han vivido el rechazo popular a punta de abucheos, sino con la mismísima presidenta de la República que, en un evento en Ayacucho, fue jalonada de los pelos por dos familiares de las víctimas de las matanzas del 2022.
La última en sentir el repudio de la gente ha sido la congresista fujimorista Rosángela Barbarán —quien se hizo conocida, antes de entrar al Congreso, por salir de noche, en pleno toque de queda, a pintar hoces y martillos para incriminar a manifestantes como terroristas—, quien hace un par de días, cuando almorzaba en un restaurante de La Molina, fue interceptada por una ciudadana que le cantó todas sus verdades y más.
El ejemplo cunde en todos los rincones del país donde esta gente tiene el atrevimiento de asomar, y cabe destacar que se trata del ejercicio de un derecho válido de protesta, siempre y cuando no haya violencia física ni se invada el espacio privado. El abucheo y la reprobación en público son el último reducto de la indignación ciudadana y, como van las cosas, nadie puede reprocharnos el acto de ejercerlos. ¿Qué los pobrecitos pasan un mal rato? Bah, peor la pasamos nosotros con todo lo que hacen. Además, ¿qué otra cosa pueden esperar si son ellos los que nos avergüenzan día por medio?
Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)
Ofertas

Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIO
S/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIO
S/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIO
S/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90