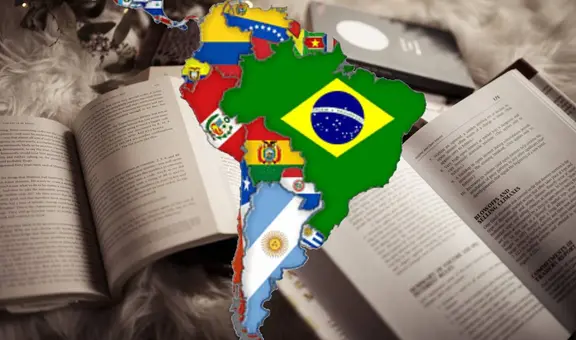Eduardo González Viaña: “La literatura más reveladora del Perú ha nacido de la literatura oral”
El escritor destaca la relevancia de autores como Ciro Alegría y José María Arguedas, quienes han sabido capturar la esencia del Perú a través de las historias y leyendas transmitidas oralmente.

Prolífico. Esta es la palabra para definir al escritor Eduardo González Viaña. La data no miente: autor de más de cincuenta libros, entre los que destacan las novelas Sarita Colonia viene volando, Vallejo en los infiernos y El corrido de Dante; los ensayos de El correo de Salem, el testimonio Don Tuno, el señor de los cuerpos astrales, entre otros. Una mirada a su bibliografía arroja un ritmo: desde el 2000, González Viaña ha publicado tres novelas de largo aliento inspiradas en Ramón Castilla (El largo camino de Castilla), Garcilaso de la Vega (Kutimuy Garcilaso) y José María Arguedas (Kachkamiraqmi, Arguedas). Además, se encuentra escribiendo una novela sobre Ciro Alegría, de la que ya lleva doscientas páginas y espera terminarla en los próximos cinco meses; por si fuera poco, acaba de recibir su último libro, sus memorias: El poder de la ilusión, que presentó en la Feria Internacional del Libro de Lima. Dicho hasta aquí, González Viaña está recargado, con las pilas puestas. Es un escritor que sí tiene mucho que decir y en esta ocasión La República conversa con él sobre la sangre que fluye por su poética: la literatura oral.
-Me enteré de que en la Feria del Libro de San Borja, en donde presentaste los Cuentos del tío Lino de Andrés Zevallos, hubo más de trescientas personas. Esto me lleva a pensar en que hay una necesidad de narración oral.
TE RECOMENDAMOS
FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO | PROGRAMA del 26/02/26 | La República - LR+
-La literatura más reveladora del Perú ha nacido de la literatura oral. Estoy hablando concretamente de Ciro Alegría y José María Arguedas. Podría hablar también de Garcilaso de la Vega. Estos autores no se han construido sobre edificios librescos, más bien han escuchado a la gente. No han podido hacer otra cosa que esa, porque el Perú de verdad no ha estado ni está diseñado en papel de imprenta. El Perú de verdad se encuentra en los labios de nuestros campesinos, de nuestra gente de la calle, con sus peculiares acentos. He citado a Arguedas y Alegría. Nuestro castellano está atado a su ancestro quechua, con leyendas y giros expresivos de formas de vivir. No somos como los orientales que usan los ejemplos o frases cortas que dicen muchas cosas. El hombre andino cuenta historias de las cuales no es el dueño, sino que las escuchó de alguien, cada versión es enriquecida con sus fantasías y sus propias mentiras.
-¿Cuán clave es la literatura oral para tu obra?
-Cuando hice Sarita Colonia, no fui a ninguna municipalidad a buscar su partida de nacimiento. Fui al Callao, donde sus discípulos tenían un libro de milagros. En ninguno se decía que Sarita había salido volando o atravesando paredes, ese libro te contaba lo que es el milagro en Perú: conseguir un puesto de trabajo, por ejemplo. Nada en la historia que conté es la verdad comprobable, pero todo es una verdad oral, es un mito, es un cielo que la gente más humilde de este país ha construido. Los cielos, los dioses, los ángeles son creados. El peruano de a pie necesita una ayuda extrarracional y se la inventa. Sarita no está entre los iconos oficiales porque no tiene la raza aceptable, pero es el reflejo de nuestra gente, de nuestras aspiraciones. En mi libro El tuno escribo de un chamán del norte que vivía en una playa próxima a Trujillo. Sobre él tampoco se puede dar explicaciones racionales, sencillamente curaba a la gente en sus casas, usaba los saberes prehispánicos que en la colonia se convirtieron en prohibidos, inferiores, pero eran usados por las clases populares.
PUEDES VER: Cine peruano en peligro

-Lo que acabas de decir de Sarita Colina no es otra cosa que racismo.
-El racismo es patético en el Perú. Hay más racismo en países mestizos que en los países de supuestas razas puras. Clemente Palma decía que los indios son una raza espuria a la que hay que eliminar y que la mejor es la raza blanca. Don Clemente era zambo. Esa aspiración no cuajada de ser blanco se convierte en este odio y desprecio con el grupo que suponen inferiores. Hace dos años, escuché la expresión de un periodista limeño contra los futbolistas de un país vecino y dijo que el problema de esa selección eran sus jugadores negros. Se podía suponer que el periodista era un pelirrojo, no: era un zambito con anteojos. Así es el Perú en todas sus clases sociales. Por eso se colorea el discurso de los mitos y las leyendas orales, se acholean. De ahí nace lo mejor y más revelador. Antes de Alegría y de Arguedas, nadie había tratado el tema del indio. Con la publicación de El mundo es ancho ajeno, en 1941, la atención comenzó a estar en el indio. Antes se escribía de indios de mentira.
-En el 2005 hubo una polémica entre escritores: los andinos contra los criollos. ¿Cómo la ves a la distancia?
-No participé en esa discusión, no quiero confundir la competencia con el raciocinio, pero sí sostengo una posición. Yo soy peruano y quiero recordar a la gente que inventó el Perú. Garcilaso de la Vega decidió ser peruano e inventó el Perú y registró la historia oral que había escuchado. Tuvo la valentía de hacerlo, vivía a dos cuadras de la Inquisición en Cusco. Para los colonizadores, es necesario que lo conquistado esté limpio, que no tenga memoria. Gracias a Garcilaso existimos como Perú. Su libro estaba prohibido en la época de Túpac Amaru porque nos daba identidad.
-¿Cómo te calificas?
-Soy un cholo cosmopolita y empecinado cholo del norte. Tengo miedo de que Perú, teniendo tan próxima su identidad, mire para otros lados. Somos bastantes los cholos empeñados en que Perú vuelva a ser lo que fue. Es una desdicha, Perú me preocupa con amor, por los excluidos; y también con comprensión, por los que excluyen. Como estamos, no llegamos a ninguna parte.
PUEDES VER: Anuncian el inicio del Lima Jazz Fest 2024: brindarán clases maestras de manera gratuita

-Tus tres últimos libros suman casi 1300 páginas.
-Desde que empecé a escribir pongo mi oído en la tierra, de niño iba a Chan Chan para escuchar lo que decían los murallones. Y lo hice más en la pandemia. El primer día de la emergencia sanitaria, caí y estuve 18 días en una clínica. Todos se morían en el piso que estaba. Había gente que hacía negocios con la medicina y el oxígeno, y me preguntaba dónde está la patria. Si sobrevivo, me dije, escribiré libros acerca de lo que podríamos hacer para construir una patria. Salí y escribí el libro de Castilla, quien a los 18 años se mete al ejército español y es derrotado en Chile por San Martín. Llega como prisionero a Buenos Aires y luego se va a Río de Janeiro. Decide regresar a Perú a pelear por el rey y se viene caminando durante un año, en el camino lo reciben como a un héroe, pero se unió a San Martín. ¿Por qué lo hizo?
-Haber superado la muerte, te revitalizó. Pero te escucho y pienso en lo que dices del racismo y te pregunto: ¿acaso la literatura oral sea nuestra salida a ese lastre?
-Soy otro después de la pandemia. Escucho mucho a la gente, creo en el poder de la literatura oral. Garcilaso nos inventó, a Vallejo se le ocurrió ser original, no escuchó la voz apodíctica de Lima cuando los enemigos de Vallejo mandaron unos poemas suyos a Clemente Palma, quien le dijo “átese con sus poemas a los rieles del ferrocarril y que le pase encima”. Vallejo decidió ser original. El racismo es un invento de los que aspiran a ser blancos. La literatura oral puede curar esto, nos regresa a nuestros orígenes.
-Si el siglo XX fue el siglo de Arguedas, ¿el siglo XXI podría ser de Ciro Alegría teniendo en cuenta que su sensibilidad poética conecta con el mundo de hoy?
-Cuando se quiera entender al Perú de hoy, hay que leer a Ciro Alegría. Él puso al indio en el panorama mundial con El mundo es ancho y ajeno, fijémonos en la actualidad de La serpiente de oro. Su figura va a crecer. Ciro Alegría tenía un credo político. Era aprista y va a la cárcel por eso. Lo condenan a muerte y durante todos los días en capilla pensaba en lo que escribiría si salía.
PUEDES VER: El sueño de un feroz jabalí

-Después de la novela de Ciro Alegría, ¿qué viene?
-En lo que me queda de vida, haré los episodios nacionales, siguiendo lo que Galdós hizo en España. Puedo dedicar todo mi tiempo a escribir. Estoy jubilado y soy diplomático. He muerto varias veces. La pandemia me cambió, me hizo ser más empecinado, como volver a aquello que estaba conmigo desde muy joven. Tengo ganas de escribir y no parar, por eso mis últimos libros tienen 500 páginas en promedio. Como escritor, no dejo de alimentarme de la literatura oral, desde donde sale toda mi obra.
-¿Qué impresión tienes de la literatura del interior?
-Creo que hay mucha gente que está escribiendo y que no tiene la atención de la crítica o del periodismo incluso. Debe haber más visibilidad, hay que acercarse a los escritores de Cusco, Trujillo, Ayacucho y Arequipa; ellos tienen que venir a Lima para agarrar el micrófono.
-Si escribes tanto, es porque el reconocimiento no te ha mareado.
-Cuando en 1964 publiqué Los peces muertos, vine acá y tuvo buenos comentarios de Salazar Bondy, Belli y Sologuren, y tuve una presentación exitosa. Pero cuando regreso a Trujillo, le pregunto a la señora del puesto de periódicos, que vendía mi libro, si los había vendido todos. Solo se han vendido dos, me dijo. Supe entonces que no debía contar que soy escritor si quiero ser un buen partido.