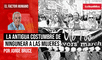El “yaquechuchismo” como filosofía, por Maritza Espinoza
"Se equivocan quienes piensan que al peruano se le puede incitar para que salga a protestar por una causa (by the way, suerte con la anunciada manifestación de hoy, amigos). No, señores. No hay nadie más lúcido y pragmático que el peruano promedio”.

No pasa un día sin que algún líder de opinión (de esos respetables, no un De Piérola cualquiera) o un analista social se sorprenda preguntándose, con algo de frustración, por qué los peruanos no reaccionamos ante los nauseabundos manejos, componendas, corruptelas, robos y cuchipandas que nuestra indescriptible clase política perpetra día por medio.
Y es verdad. En cualquier país mínimamente quisquilloso, un presidente que manda asesinar protestantes y muestra signos exteriores de riqueza de turbio origen, más un congreso prebendario que viola la Constitución cada dos por tres, desestabiliza al país y saquea nuestras arcas; y un tribunal constitucional que prevarica; y unos líderes políticos prontuariados, ya hubieran sacado enardecidas multitudes a las calles. Aquí, en este país, aparentemente sufrido y resignado, toda esa podredumbre es un martes por la tarde.
Pero, siendo realistas, la inacción de nuestra ciudadanía en períodos prolongados de nuestra historia no es algo que deba sorprendernos. No somos un país propenso al conflicto ni a la confrontación, salvo cuando es absolutamente imprescindible. No olvidemos que las movilizaciones del 2000, incluyendo la ya legendaria Marcha de los 4 Suyos, se dieron solamente cuando la corrupta pus del fujimontesinismo (palabreja que no deberíamos dejar morir) rebasó el vaso de la paciencia ciudadana. Como dirían nuestras abuelitas, cuando se nos subió el indio.
¿Cuánto demoró la reacción? Para ser francos, casi dos lustros. Ya en el primer período de Fujimori se sabía del Grupo Colina, de las donaciones robadas de Apenkai, del “eléctrico” trato que dio el ya entonces dictador a su exesposa, de las privatizaciones esquilmadas. Pero la gente siguió en lo suyo, al punto de que el autócrata se reeligió en 1995 y creyó que le aguantarían el salto en el 2000. Tuvo que hacer trampa, mucha trampa, para mantenerse en el poder del que fue expectorado pocos meses después.
Volviendo a la actitud impasible del peruano ante eventos tan indignantes como los que hoy vivimos, teorías hay muchas y yo tengo la mía. Esa actitud es parte de lo que yo llamo el “yaquechuchismo”. Y, cada día que pasa, soy más fan de esta peruanísima filosofía, mezcla de estoicismo, budismo, nietzschismo, milenarismo y alpinchismo. ¡Qué Aristóteles ni qué niño muerto! ¡Qué Freud ni qué Edipo desatado! El “yaquechuchismo” es el enfoque perfecto para nuestra manera de reaccionar ante los abusos, pero también para nuestros problemas cotidianos y los desafíos a los que nos enfrenta la vida. Podría decirse que los peruanos asomamos a la vida y ya somos expertos en “yaquechuchismo”.
¿Tienes por delante un reto dificilísimo? ¡Ya, qué chucha! Le entras nomás, sin pensarlo mucho.
¿Hay un trabajo para el que no tienes mucha preparación? ¡Ya, qué chucha, aprenderás en el camino!
¿La embarraste en grande? ¡Ya, qué chucha! A tirar pa’lante…
¿Te pasó algo terrible? ¡Ya, qué chucha! Si así es la vida.
¿Te dejó la pareja? ¡Ya, qué chucha! ¡De peces está lleno el mar!
¿La inflación se dispara? ¡Ya, qué chucha! A seguir remando.
¿Todos los candidatos son pésimos? ¡Ya, qué chucha! Habrá que votar por alguno nomás…
Y así al infinito. Parecería una forma de conformismo, pero no lo es. Es un estado en el que observas y esperas, en el que te preparas para lo mejor y lo peor. Mezcla de optimismo y pesimismo, realismo y utopía, certidumbre e incertidumbre, el “yaquechuchismo” es una mezcla del presentismo budista con una férrea memoria (inmune a los intentos de borrarla) y una descarnada visión del futuro. Es, en otras palabras, un “ohmmm” en criollo.
PUEDES VER: Monteagudo pone los puntos sobre las íes

Tiene que ver con nuestro origen milenario, con ser parte de una raza que lo ha visto todo y que se sorprende poco. Fuimos el hombre que vio los grandes cortejos de los soberanos moche, el mismo que presenció cómo los soberanos incas mandaban a construir ciudades de oro y fortalezas a 4.000 metros de altura, el que recibió a esos españoles que escupían fuego por unos tubos de metal y destruyeron todo en lo que creía, el que escuchó los discursos independentistas de un par de generales extranjeros, y la muerte, y la esclavitud, y la guerra, y los golpes de Estado, y la servidumbre, y la violencia insana de Sendero Luminoso, y el desastre del primer García, las fosas comunes, la corrupción de Fujimori, los asesinatos de los Colina…
Un hombre colectivo para el que cuatro pájaros fruteros y una pájara adicta a las millonarias joyas no son más que un pestañeo, algo por lo que no vale la pena el esfuerzo de dejar el afán cotidiano de sobrevivir para salir a erradicarlos, pero que tiene claro los verdaderos peligros. No por nada este hombre ha bloqueado, tres veces, la llegada al poder de la heredera del bribón que más daño nos hizo. Y lo hará, qué duda cabe, cuando lo intente por cuarta vez. O quinta.
Me atrevería a decir que la actitud de los peruanos ante las circunstancias presentes obedece a eso. Frente a hechos que en otros países ya hubieran provocado un estallido social con ríos de sangre, los peruanos prefieren seguir bregando, pero siempre con los ojos bien abiertos a la espera de ese momento —que siempre llega— en el que (repito) se nos sube el indio y el “yaquechuchismo” toma su forma más arrolladora e imparable: aquella en la que, ¡ya, qué chucha!, habrá que lanzarse nomás a pelear por lo que verdaderamente nos importa.
Se equivocan quienes piensan que al peruano se le puede incitar para que salga a protestar por una causa (by the way, suerte con la anunciada manifestación de hoy, amigos), o los que dicen de que a los que protestan alguien les lava el cerebro, o quienes creen que se nos puede motivar con discursos ideológicos o religiosos frente a los que ya estamos encallecidos, o los que creen que somos unos pongos pasivos que aguantamos todo y, sobre todo, los ingenuos que hacen un berrinche cuando votamos contra sus intereses. No, señores. No hay nadie más lúcido y pragmático que el peruano promedio. Y lo ha demostrado cada vez que el poder se ha pasado de la raya.
Algún día, las ciencias sociales estudiarán el “yaquechuchismo” (expresión que no he acuñado yo, sino, curiosamente, el expresidente ecuatoriano Guillermo Lasso en su campaña presidencial), y allí por fin entenderán a este peruano que mira las cosas de un modo totalmente atípico. Que no responde a consignas interesadas ni a bienintencionadas arengas de quienes quieren que salgamos a desfacer cada entuerto que, la verdad sea dicha, solo les parece urgente a ellos.
Tal vez sea porque aquellos que nacimos en cuna de civilización miramos los siglos y no la quincena. Sabemos que los grandes cambios políticos han sido, en nuestra historia, tan solo un canje de mocos por babas. Que quienes hicieron los verdaderos cambios no fueron los gobiernos ni las consignas políticas, sino el trabajo, la solidaridad, la creatividad y la resistencia de nuestro pueblo. Ese pueblo que enfrentó a Sendero, que trabajando en la informalidad nos salvó del desastre alanista, el que echó a Fujimori, el que se tumbó a Merino el Breve. Ese mismo pueblo que, llegado el momento, pero más temprano que tarde, saldrá a las calles para deshacerse de este pacto mafioso que medra de nuestra malentendida impasividad y lo echará en el basurero de la historia al que pertenecen las alimañas.
Y luego, con la tranquilidad de siempre, volverá a seguir tejiendo su futuro.
Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)
Ofertas

Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIO
S/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIO
S/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90