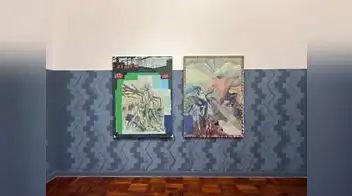Viejas descartables
“Viejos y viejas se transformaron en infantes sin albedrío ni capacidad de raciocinio: prohibidas/recomendadas/restringidas las salidas de casa”.

Jane Fonda tenía 75 años cuando grabó “El Tercer Acto”, una breve conferencia cuyo argumento central es que debíamos sumar unas tres décadas a nuestra esperanza de vida. Según la actriz, vivíamos 34 años más que nuestros bisabuelos y, por tanto, tenemos una tercera oportunidad antes de desbarrancarnos por la pendiente de la vejez. La curva de la vida no debería seguir siendo dibujada como una línea elevándose, un pico y luego un descenso, graficó Fonda, sino como una meseta (palabra casi prohibida en estos tiempos y en estos lares). En su ruta a la vejez, ella es de las optimistas, de ahí sus famosos videos de aeróbicos dedicados a las mayores y su prédica con el ejemplo: el año pasado, a sus 82, seguía acudiendo a mítines –y siendo arrestada– frente a la Casa Blanca en protesta por la inacción ante el Cambio Climático.
Con Fonda o sin ella, lo cierto es que las adultas clasemedieras fueron crecientemente convocadas a cirugías para levantarse los párpados, la papada, los cachetes. También al consumo de botox, cremas antiarrugas, Pilates, bicicletas estáticas, exóticas dietas, “extensiones” y mechas cubre canas. El guardarropa se alejó de la severidad de un traje sastre gris. “Estás regia” fue el santo y seña a quienes pasaron la barrera de la tercera edad. De ahí la ignorancia supina del gerente comercial de Editora Perú que, denunciado por acoso sexual por nueve trabajadoras hace unos meses, aseguró que una de ellas era una persona de 70 años y “quién en su sano juicio sería un acosador con una persona de su edad”. No tiene idea de la cantidad de hombres que pueden perder el juicio por una mujer de esa edad.
En esas estábamos cuando, como aseguró la feminista italiana Alisa del Re en un artículo de Il Manifesto, el coronavirus te convirtió de la noche a la mañana en una anciana. Te confinaron por vulnerable. Si resistes al encierro te vaticinan una muerte dolorosa o en el mejor de los casos, secuelas permanentes. A la que caminaba 10 mil pasos al día le cayó el miedo como un gran martillo, y anidó en su insomnio. Viejos y viejas se transformaron en infantes sin albedrío ni capacidad de raciocinio: prohibidas/recomendadas/restringidas las salidas de casa. En Perú, no se recomienda salir a los de 65 años; en Santiago a los de 75; en Colombia, a los de 70. En Francia, Macron retrocedió cuando quiso imponer esas limitaciones; los de tercera edad protestaron y armaron “la Revolución de las Canas”. Se le pasó al presidente que su esposa tiene 67 años.
La imagen de los mayores en riesgo se edulcora con el sobrenombre de abuelita, como esa publicidad oficial donde, por quebrar la cuarentena, un joven mató a su “abue” al traer el contagio a casa. Un salto semántico convierte a la vieja en cuestión en pretexto para obligar a la juventud a no salir a la calle.
No es un desvarío aventurar la hipótesis que la protección a los ancianos tiene menos que ver con el amor familiar que con la racionalidad de que, si enfermamos, ocupamos camas UCI quitándoles sitio a los más jóvenes. Como da cuenta un reciente reportaje de LR, empujamos a los médicos a una decisión “bioética” puestos a escoger cuál vida salva. Si sólo tiene una cama, las viejas nos convertimos en descartables. Y el sueño de la Fonda llegó a su fin.
Newsletter LR
Suscríbete aquí a la Alerta Web de La República y recibe en tu correo electrónico las noticias de último minuto al instante.
Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)
Ofertas

Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIO
S/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIO
S/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIO
S/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90