El derecho y la revolución (solo para abogados)
"Los consensos exigen políticos pragmáticos, dispuestos a dialogar, polemizar y hasta a discrepar consigo mismos”.

E l respeto a la Constitución fue el tema más complejo del proyecto de transición pacífica al socialismo de Salvador Allende. Sin embargo, es el que menos se ha analizado, pese a su solapada vigencia regional.
La diferencia básica está en el momentum. En 1970, Allende anunció que gobernaría con la Constitución vigente y, según su programa, solo la reemplazaría en un futuro indeterminado. El venezolano Hugo Chávez, aleccionado por el fracaso del proyecto allendista, se planteó el tema a la inversa: inició su andadura presidencial en 1999, declarando moribunda la Constitución vigente. Antes de un año la reemplazó por otra a su pinta y, claro está, la respetó hasta su muerte.
PUEDES VER: Atahualpa y Pizarro bajo los reflectores
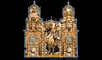
La iniciativa prendió. Ipsofácticamente la asumieron el ecuatoriano Rafael Correa y el boliviano Evo Morales, aunque no con el mismo resultado. Luego la retomaron jóvenes rebeldes de la generación millennial. Para ello exigen “asambleas constituyentes” autónomas, en contextos de crisis política aguda y con fines de “refundación”. Anótese que en Chile fracasaron porque, dada la resiliencia de su estado de derecho, el tema funcionó como negociación política y culminó con el rechazo plebiscitado de una estrambótica Propuesta Constitucional.
En su esencia, son voluntarismos de geometría variable, en el contexto de una “situación revolucionaria”, según definición canónica de Lenin. La tesis implícita es que la promesa de una nueva Constitución gatilla el fin de un gobierno constitucional y el inicio de un proceso revolucionario, paralizando la fuerza legítima del Estado y sin aplicación de una fuerza insurreccional (si es que ella existe).
Bajo la lupa jurídica, es la negación del viejo aforismo latino “del hecho nace el derecho” -ex facto oritur ius- que, en tales casos, se aplicaría al revés.
PUEDES VER: Momentáneo resplandor de una mente sin recuerdos

La prosa de la utopía
Por lo dicho, me atrevo a sintetizar mi experiencia sureña, para eventual provecho de mi grupete de lectores peruanos.
En los años 60, como joven abogado de la Contraloría General de la República, yo solía aplicar la nutrida panoplia de normas intervencionistas que permitían al estado requisar empresas, determinar contingentes de producción, fijar precios y designar interventores. Teorizar sobre lo viable de una transición al socialismo sin quebrazón institucional fue, entonces, una secuela intelectual de mi trabajo. Incluso publiqué un libraco al respecto.
Dado que el tema también estaba en la sospecha de juristas mayores, la realidad lo empalmó, en 1970, con el proyecto del presidente Allende. Como experto jurídico de su gobierno me correspondió implementarlo en temas tan estratégicos como la estatización de la banca. A tragedia nacional pasada y sin autoindulgencia, creo que fue una noble utopía de abogados y académicos progresistas, pero sin experiencias en la política real.
Lo cierto es que no percibíamos la amenaza de la polarización en una sociedad compleja. Educados en el juego de suma cero de los litigios judiciales, éramos marginales a los juegos de suma variable propios de los sistemas democráticos. Es decir, no asumíamos a cabalidad que, para cambiar una sociedad de base, se requería algo más que un orden normativo flexible. Entre otras cosas, se necesitaba una mayoría social contrastable en cada tramo del recorrido, una base política con una estrategia común, potencias extranjeras que no intervinieran, minorías que no produjeran hechos antisistémicos, una fuerza legítima que diera sustentabilidad al proyecto y un consenso final que permitiera constitucionalizarlo.
Afuerinos como políticos y contrarios a la tesis de la violencia partera de la historia, creíamos que el derecho vigente permitiría surfear sobre los conflictos duros.
Polarización es el tema
Lo raro es que, medio siglo después del golpe de Estado, muchos siguen creyendo que el meollo de la catástrofe chilena se reduce a la interrogante sobre quiénes violaron la Constitución. Aún no asumen (o no quieren asumir) que la batalla de entonces por la interpretación del derecho fue solo la cobertura ideológica de una polarización galopante, en el marco de la Guerra Fría.
Aquello permitió camuflar un clivaje múltiple, en el cual la oposición acusaba a Allende de violar la Constitución, la ultraizquierda lo acusaba de capitulacionista por defender “el derecho burgués”, el gobierno de Cuba intervenía para que sincerara su talante revolucionario con las armas y el gobierno de los EE.UU. intervenía para impedir que Chile fuera “una segunda Cuba”.
Tal vez quede para los próximos 50 años la tarea de entender que ahí estuvo el catalizador de la tragedia. Pero, en el actual contexto de democracias agonizantes, es un punto que los demócratas de la región debiéramos tener claro, aunque solo sea para valorar lo que hoy parece poco: la “simple” continuidad institucional.
De no ser así, hasta podría esfumarse el viejo ciclo dictaduras / democracias. Víctimas del crimen organizado, del terrorismo, de los narcos y de la corrupción rampante, nuestros ciudadanos podrían canjear las libertades de una democracia polarizada por una “mano dura” sine die. Esto es, dictatorial.
Conclusiones
Ante esa amenaza, propongo las siguientes y cabalísticas 7 conclusiones:
- Cualquier consenso en una democracia es secuela de una contradicción negociada. Esto vale, incluso, en los consensos con sistemas totalitarios. Ejemplo: el acuerdo entre John Kennedy y Nikita Jruschov de 1962, para solucionar una crisis que puso al mundo en la cornisa del holocausto nuclear.
- Los consensos exigen políticos pragmáticos, dispuestos a dialogar, polemizar y hasta a discrepar consigo mismos. Desde esa praxis del oficio, el empeño más inútil de un político ideologizado es el de buscar consensos gratis.
- Los ciudadanos de la cultura occidental siguen percibiendo que una constitución es una ley incluyente y no un programa de gobierno, excluyente por definición.
- En la política real, “negociar” no es un verbo para mercachifles y “vencer o morir” no siempre es una consigna para valientes.
- Está probado que la tesis del derecho como facilitador de un cambio revolucionario puede generar la antítesis del Estado dictatorial.
- Tras la ordalía de los “estallidos sociales”, los ciudadanos de nuestra región exigen políticas públicas que reinstalen la efectividad del derecho.
- La retórica refundacional no es un sustituto de dicha efectividad.
Posdata
Como pasatiempo para teóricos, anoto otro gran tema no percibido, en especial por quienes quieren ver a Allende como un comunista partidario de la dictadura del proletariado.
La verdad es que, ante esa opción, él prefirió inmolarse. Es que, de hecho, fue un replicante de los socialistas utópicos denostados en el Manifiesto Comunista. Esos que, para Marx y Engels, “quieren lograr sus fines por medios pacíficos”, para lo cual “se empeñan en la búsqueda de una ciencia social y de leyes sociales”, porque “repudian toda acción revolucionaria”.
Precisamente por eso, Fidel Castro lo criticaba por interpósita persona y llegó al extremo de falsificar su muerte para que calzara con su idea de “un verdadero revolucionario”.
Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)
Ofertas

Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIO
S/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIO
S/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90


