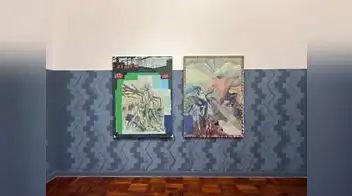Agosto, por Sonaly Tuesta
“Es el mes de la madre tierra, a quien se le ofrenda y cariña para agradecerle y pedirle siga siendo generosa”.

Tengo tiempos favoritos. Me recuerdan personas, momentos, espacios. Los abrigo con un cariño desmedido y logro provocar situaciones que coincidan con ese tiempo del año tan especial.
Papá era disciplinado y hacía planes específicos para agosto, época cargada de energía, la que esperábamos siempre y pintábamos de colores intensos porque nos hacía muy felices. Tal vez tenía que ver con el festejo patronal. Sabíamos que nuestra libertad adquiría otro estatus más allá de la puerta, se apoderaba de la calle y de la plaza de armas gracias a la feria, la víspera de fuegos artificiales, la procesión.
Hoy, por las mismas razones, agosto sigue siendo memorable. Desde la tradición y la costumbre marca su estilo. Es el mes de la madre tierra, a quien se le ofrenda y cariña para agradecerle y pedirle siga siendo generosa. Lo reconocen (las estadísticas lo dicen) como el mes más festivo, es decir, en sus 31 días se realiza la mayor cantidad de festividades en las diferentes regiones del Perú. La santa que tiene más celebraciones a lo largo del territorio nacional es Santa Rosa, y su día central es el 30 de agosto.
PUEDES VER: Jugando con el tren, por Mirko Lauer

Será por eso que Chiquián (Bolognesi, Áncash) hoy viene a mi memoria, el espejito del cielo, como lo nombró Roberto Aldave hace tantos años. La última vez que estuve por allá fue en agosto, durante la fiesta de Santa Rosa, en cuyo homenaje se realiza la “guerra de caramelos”, la disputa de incas y españoles como antesala a la captura de Atahualpa. No recuerdo exactamente el año, pero aquella vez asistíamos porque el rol de Pizarro o Capitán lo había asumido una mujer. “Nuevos aires”, decíamos y no nos equivocamos.
Las situaciones ahora se suceden solas. Los códigos secretos ya no lo son y basta con evocar lo vivido para darme cuenta de que aún me sorprendo y como mi padre –disciplinadamente– programo mis recuerdos y experiencias justo en este octavo mes que también es el santo de mi hijo e incluso la fecha de fallecimiento de papá.
Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)
Ofertas

Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIO
S/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIO
S/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIO
S/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90