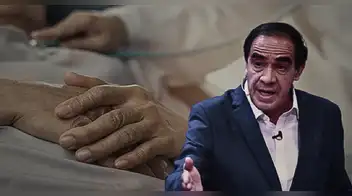Sin igualdad de género no hay paraíso

Un anuncio publicitario de Pacífico Seguros anuncia una variedad de productos para asegurar al domicilio, entre ellos uno que protege contra la “deshonestidad de trabajadores(as) del hogar”. ¿Cuál es la necesidad de resaltar a las dedicadas a este sector como un peligro potencial? ¿Por qué llamar la atención sobre este grupo, predominantemente compuesto por mujeres, solo para colocarlas en una luz tan nefasta? La razón es la misma que permite el agravio de mujeres políticas –da igual que fuere en espíritu de chiste o en seriedad total– con actitudes y comentarios misóginos y violentos, o la que hace que una joven estudiante sea acosada por su profesor a tal extremo que ella se retire con urgencia de la universidad donde estudia.
Tres circunstancias diferentes, con un factor en común: ser mujer y la desigualdad y peligro permanente que acompañan a esta condición. Lo que resalta aquí es que los atropellos vienen en diferentes formas y se producen en diversos espacios, pero en cada uno de los casos son actos de violencia que buscan marginar y callar.
Comencemos con el primer ejemplo. Me imagino que las sindicalistas de este sector, que han luchado durante décadas por ser reconocidas como trabajadoras, agradecerán el uso del término correcto, y no el más corriente, y utilitario, “empleada”. Pero hasta ahí llegará el acuerdo. Confieso que cuando vi el afiche promoviendo un seguro contra la “deshonestidad” de la trabajadora del hogar, realmente quedé anonadada. Al darme cuenta de que la cosa iba en serio, pensé en la no-mera-casualidad de que hace menos de un año que las trabajadoras del hogar ganaron una lucha histórica en el Perú: la Ley 31047, que finalmente les reconoce todos los derechos laborales existentes. Pese a los actuales desafíos para la implementación de esta norma –comenzando con que los empleadores la apliquen y que el Estado la fiscalice– es un logro que otros sindicatos latinoamericanos envidian abiertamente. Pero hay fuerzas siniestras que se empeñan en mantener la imagen de seres que –pese a que se les encarga el cuidado de lo que nos es más precioso, desde los niños y niñas hasta los bienes de valor– son potencialmente deshonestos, personas a las que hay que subyugar y controlar.
Esta situación se me hace demasiado parecida a aquella en la cual en algunos estados del sur de los Estados Unidos se erigieron estatuas homenajeando a los generales defensores de la esclavitud luego de que esta fuese abolida al fin de la guerra civil a mediados del siglo XIX. Ganó el norte y se ilegalizó el comercio de humanos, pero en esos estados perdedores les rindieron tributo a sus héroes de guerra –un inequívoco mensaje a los esclavos liberados de que serían vigilados y hostigados. Nunca serían realmente libres, y menos, iguales.
Segundo ejemplo. Las palabras misóginas que debió escuchar recientemente una de nuestras parlamentarias, parecidas a otras que enfrentan regularmente muchas mujeres en la política peruana, no solo son aborrecibles en cualquier sociedad democrática comprometida con la plena igualdad política de sus ciudadanos, pero pretenden causar el mismo efecto que el anuncio de seguros que sugiere que no hay ley en el mundo que deshaga la imagen de que eres simplemente inferior y peligrosa. O en el caso puntual de mujeres en la política, que debes quedarte en tu casa; que la cancha donde se toman decisiones para la nación no es para ti. Y pues, así como las estatuas edificadas en el sur de Estados Unidos por la memoria de los defensores de la esclavitud, asimismo aquí también se replican tácticas de poder simbólico que sugieren “quédate en tu sitio, o paga las consecuencias”.
El tercer ejemplo es el que presenta un reportaje en Ojo Público por Rosa Chávez Yacila en julio del presente año, que cuenta la historia de una joven del pueblo indígena Kukama que se vio forzada a abandonar sus estudios por el acoso insistente de un profesor cerca de 30 años mayor que ella. Por un lado, la normativa que protege contra el hostigamiento sexual es muy reciente, y las directrices por parte de la SUNEDU frente al fenómeno más nuevas aún. Por otro lado, son un puñado de universidades que han aprobado reglamentos y políticas específicas frente al acoso. Más allá de la ley, sabemos que la base del problema está en la importancia que se le rinda al asunto: ¿hasta qué punto se le cree a la víctima, y cuántas veces se prefiere pasar por alto el tema? Muchos aún se preguntan, ¿qué hizo ella? ¿Qué llevaba puesto? En fin, toda la letanía de preguntas que a estas alturas se vuelven cliché.
El denominador común que conecta los ejemplos anteriores es la persistencia de sistemas que conspiran a mantener un estatus social, político y laboral inferior para las mujeres. Lo vemos en una congresista en la capital, como también en una trabajadora del hogar migrante o una mujer indígena universitaria. En este sentido, el meollo del asunto es el mismo, así las experiencias vividas por cada una sean diferentes por divisiones sociales, étnicas y/o educativas que también sirven para crear la ilusión de que para algunas no hay problema alguno.
Un último ejemplo. En una investigación en curso en la cual, junto con Nícola Espinosa, estamos entrevistando a trabajadoras del hogar y expertos sobre este sector en varias ciudades capitales de nuestra región, hemos hallado que un tema que surge notoriamente en las experiencias laborales de estas mujeres es una mayor tensión con “la señora”/empleadora que con “el señor”. Encontramos que, en una gran parte de los casos analizados hasta ahora, “el señor” es visto como “el bueno” o el que no interfiere con su trabajo. En cambio, “las señoras” pueden ser percibidas como más demandantes, con exigencias ridículas de limpieza o como aquellas que valoran menos su trabajo. Esto es especialmente impresionante cuando tomamos en cuenta que también hemos escuchado testimonios de acoso sexual por parte del “señor” en alguna casa donde se ha laborado. En otros, incluso, hay reportes de violación.
En medio de esto, tanto “la señora” como la trabajadora están sujetas a reglas de juego que las colocan en un papel predeterminado: como gestionadora por excelencia del hogar. Lo que esto implica es que las complejidades y conflictos que surgen en la esfera doméstica quedan como problemas a resolver entre mujeres y no por los varones ni la sociedad en su conjunto. De esta manera, el progreso de una mujer se logra frecuentemente a cambio de la marginación de otra. Pero claro está que esta fórmula solo sirve para reforzar la desigualdad de género, además de crear mayor desigualdad entre mujeres. Una institución peculiar que margina a parte de la polis, y por la cual, la verdad, todas y todos perdemos.
En estos días, The Economist ha titulado una edición Why nations that fail women fail (“Por qué naciones que fallan a las mujeres fallan”). Aquí citan el trabajo de las norteamericanas Valerie Hudson, Donna Lee Brown y P. Lynne Nielson, quienes han mostrado luego de dos décadas de investigaciones transnacionales que la subordinación de mujeres está fuertemente correlacionada con la inseguridad y el conflicto que experimentan los Estado-naciones. Esta postura frente a las mujeres, síndrome que han identificado como el “patrilineal/fraternal”, resulta ser un mejor predictor de la inestabilidad y la violencia en un país que los ingresos, la urbanización o un indicador de buen gobierno del Banco Mundial.
No se trata entonces solamente de la igualdad de mujeres como un valor en sí mismo, sino también de la viabilidad de nuestras naciones como tales. Como concluyen las autoras del mencionado estudio, “parece que la forma más segura de maldecir a una nación es subordinar a sus mujeres”. Tal como vamos, el paraíso sigue distante.