Jalados en educación, por Mónica Muñoz-Nájar
“Los esfuerzos deben centrarse en nivelar la cancha, dando a todos los estudiantes las herramientas y el apoyo que necesitan para tener éxito”.

Solo el 33% de los estudiantes de cuarto de primaria alcanza un nivel satisfactorio en lectura, situación que se agrava al analizar las diferencias territoriales entre regiones y zonas urbanas y rurales. Esto según la última evaluación hecha por el Ministerio de Educación (Minedu) publicada hace más de un mes y que no ha merecido casi ningún titular.
Para los no iniciados, interpretar los resultados de las evaluaciones del Minedu puede ser complicado. Decir que los niños no logran un nivel “satisfactorio” en lectura puede parecer vago. Para entender qué significa, veamos las competencias que logran los estudiantes con este nivel en lectura: comprender las ideas principales de un texto, asignar un título adecuado y reflexionar sobre el contenido para aplicarlo a situaciones externas y personales.
Estas son competencias básicas. Usted, amable lector, ¿qué espera que sus hijos aprendan de la lectura? Probablemente competencias más avanzadas como la reflexión, inferencia, formación de opiniones y evaluación de la confiabilidad de las fuentes.
Entonces, cuando hablamos de un nivel “satisfactorio” en lectura, nos referimos al nivel que todos los estudiantes deberían alcanzar. No es lo mismo que “sobresaliente” o “exceder las expectativas”; estamos hablando de lo básico. Y solo el 33% logra lo básico.
Leyendo los resultados
Analicemos a los estudiantes de cuarto de primaria, ellos han pasado por cuatro ciclos en el sistema educativo: cuna (0-2 años), inicial (3-5 años), primer y segundo grado de primaria (ciclo III), y tercero y cuarto grado de primaria (ciclo IV). En este caso, desde el 2016 estamos estancados alrededor del 33% de estudiantes en nivel satisfactorio, aunque este promedio esconde diferencias significativas.
La diferencia más significativa se da entre los estudiantes de distintas regiones. Los casos más extremos son Tacna y Loreto. En Tacna, más de la mitad de los estudiantes alcanzan el nivel satisfactorio, lo que, aunque sea bajo, representa una nota alta en un país con un sistema educativo jalado (un 11 si calificamos de 0 a 20 de nota).
PUEDES VER: Pactos de élite, por Mónica Muñoz-Nájar
En el otro extremo tenemos a Loreto, donde solo 1 de cada 10 estudiantes alcanza el nivel esperado en lectura para cuarto de primaria (un 02 si seguimos calificando del 0 al 20). Así, un niño, solo por nacer en una región distinta puede obtener resultados educativos radicalmente distintos.
Quiero llamar su atención a que cuando un estudiante no alcanza el nivel satisfactorio, no necesariamente está cerca de lograrlo. Por debajo de este nivel hay tres niveles adicionales que llamaremos, a fin de simplificar, sótano 1, sótano 2 y sótano 3. En Loreto, la situación es especialmente grave, con casi el 80% de los estudiantes en los niveles sótano 2 y 3, muy lejos del nivel básico. De hecho, Loreto tiene diez veces más estudiantes en el sótano 3 que Tacna (37% vs 3,5%). Este nivel se llama “Previo al inicio” y en él los estudiantes no logran ni las competencias elementales.
¿Cómo nos enfrentamos a los retos del país con estos resultados educativos?
Para completar el mapa del país, las regiones amazónicas se encuentran consistentemente en los últimos lugares. Además de Loreto, Ucayali, San Martín y Madre de Dios lideran el ranking de peores resultados educativos. Las regiones del sur, como Tacna, Moquegua y Arequipa, tienen los mejores resultados, seguidas por Lima y Callao.
Otra diferencia importante es la de zonas urbanas y rurales. En las ciudades, en promedio el 37% de estudiantes logra el nivel satisfactorio, mientras que en las zonas rurales el porcentaje es solo 14%. Distancia de 23 puntos que se debe no solo a la calidad de los docentes, la infraestructura y los materiales educativos, sino también al contexto de pobreza e inseguridad alimentaria, más predominantes en las zonas rurales.
¿Por qué tan lejos?
A la desazón de conocer la pobre situación en la que nos encontramos espero que se despierte una sensación más: la curiosidad. La curiosidad para saber qué podemos hacer, cómo podemos cambiar.
Lo primero es lidiar con el elefante en la habitación: las diferencias socioeconómicas entre los estudiantes. Estas diferencias explican en gran medida las brechas en los resultados de aprendizaje.
Diversos estudios desarrollados por investigadores del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), como Ricardo Cuenca, María Bailarín y Liliana Miranda, han encontrado una relación directa entre un mayor nivel socioeconómico y mejores aprendizajes. Además, en un documento de la iniciativa ‘Niños del Milenio’, Santiago Cueto y Juan León señalan que el sistema educativo, en lugar de igualar oportunidades, parece reforzar desigualdades.
La evaluación del Minedu, sin embargo, nos permite ir más allá de los factores socioeconómicos e identificar aspectos que son más factibles de mejorar rápidamente, aunque esto sigue siendo un desafío. En primer lugar, la capacitación de los profesores es un factor importante, 25% de directores de colegio señala que sus docentes están poco capacitados para la enseñanza, porcentaje que alcanza el 33% en las escuelas rurales.
En específico, se han encontrado prácticas que desarrollan los docentes que están relacionadas a peores resultados, como por ejemplo, el 22% de profesores de cuarto de primaria que mandan a hacer planas a estudiantes con la idea principal de un texto, o el 35% que cree que el mayor énfasis en matemática es que la respuesta sea correcta, por encima del proceso de solución. Estos comportamientos tan específicos pueden cambiarse con campañas de capacitación, formación y acompañamiento al docente.
Educación en la agenda nacional
Los malos y dispares resultados educativos son uno de los mayores obstáculos para el desarrollo del futuro del país. Es urgente implementar políticas educativas para salir de la crisis que vivimos. Esto incluye aumentar la inversión en formación y acompañamiento al docente, centrándose en pequeñas acciones que funcionen.
También se debe mejorar la dotación de recursos en las escuelas, desde el principal, docentes contratados a tiempo, hasta la infraestructura, equipamiento y materiales como libros de texto. Necesitamos intervenciones específicas para acortar las brechas regionales, y en zonas rurales eso requiere programas focalizados en dichas áreas.
PUEDES VER: Otra reforma en peligro, por Mónica Muñoz Nájar
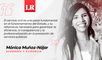
Los esfuerzos deben centrarse en nivelar la cancha, dando a todos los estudiantes las herramientas y el apoyo que necesitan para tener éxito. Solo mediante un compromiso sostenido y una acción conjunta podremos mejorar los resultados educativos y, en consecuencia, el futuro del país. Volvamos a hablar de educación, volvamos a exigir mejor educación.
*Mónica Muñoz-Nájar es economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).







