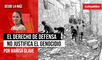¿Por qué la desesperación de tumbarse la moratoria de transgénicos?, por Angie Higuchi
"La moratoria siempre estuvo respaldada por el Ministerio del Ambiente (Minam) no del Midagri. ¿Dónde está el Minam cuando se quieren bajar la moratoria al 2035?”.

El titular del Midagri no quiere esperar. El ministro Ángel Manero aseguró que se debe adelantar el plazo para comenzar el cultivo de transgénicos antes del 2035 y no ceder más ante las importaciones (La República, 2024). La ley actual de moratoria que rige y está vigente es la n° 31111, que establece una ampliación hasta el 31 de diciembre del 2035. Desde aquí queremos rebatir cada argumento que Manero ha presentado ante el Congreso, y a cada uno alcanzar las razones de nuestra discrepancia.
El primer argumento asegura que debemos tener una “posición técnica que permita el avance tecnológico… así como hay gente que se opone a inteligencia artificial (IA) o a vacunas modernas”. No existe punto de comparación. La IA es parte de la evolución de la tecnología a nivel mundial, que ahora se utiliza hasta en las escuelas y universidades. Por otro lado, las vacunas resultaron ser las únicas herramientas de solución inmediata contra el Covid-19. Caso totalmente opuesto sucede con el sector agrario y la adopción de transgénicos. Cada Gobierno decide en pro de la despensa alimentaria para la seguridad alimentaria de sus connacionales. Asimismo, se ha demostrado que los transgénicos no han sido una solución ni contra el hambre ni mejora las economías de la agricultura familiar. Basta revisar los casos de nuestros vecinos paraguayos y argentinos. Lo que sí existen son alternativas sostenibles probadas a nivel de campo. Fernando Alvarado y Silvia Wú de la Plataforma Perú Libre de Transgénicos, mencionan que se ha verificado a escala comercial que en Estados Unidos y México sí es posible el incremento de la productividad mediante la intensificación de las prácticas orgánicas que son sostenibles y al alcance de las familias de pequeños productores.
El segundo argumento es que “solo nos interesa algodón y maíz como transgénicos”. Al liberarse a campo abierto la semilla transgénica, que posteriormente se convierte en cultivo, el flujo genético a partir del polen se transmite de forma libre por medio de insectos, aves o el viento. Esto puede contaminar los cultivos locales. El investigador Eduardo Zegarra de GRADE comenta que “como el maíz es de polinización abierta, tener maíz transgénico en los campos amenaza a todas las variedades de maíz para consumo humano y no humano”. Zegarra añade que “el gran riesgo que puede darse es que el gen transgénico puede ‘contaminar’ a una variedad que actualmente exportamos como producto especial, que es el maíz gigante de Cusco”. Por otro lado, aunque aparentemente no hubiera riesgo de contaminar cultivos diferentes al maíz o al algodón locales, la existencia de cultivos transgénicos en un país como el nuestro ya de por sí desmerece la calidad de los otros cultivos existentes. En 2011, el Tribunal de Justicia Europeo prohibió la comercialización de miel chilena tras detectar que dichos productos poseen polen de origen transgénico en rangos mayores al 0,9%. En Chile solo se destina diez mil hectáreas y todas con la finalidad de obtener semillas transgénicas. Sin embargo, esta sola actividad ha corrompido toda la miel de Chile (OLCA, 2012). En el Perú, actualmente, los cultivos orgánicos de cafés especiales, cacao, granos andinos, berries, y diversidad de frutas suman a su cualidad ecológica. ¿Es correcto arruinar la imagen de estas empresas exitosas?
El tercer argumento refiere a que “no queremos afectar la biodiversidad porque la propuesta no permitirá el cultivo en zonas de alta biodiversidad como la selva o la sierra”. Esto es imposible. Por ejemplo, en Piura se han encontrado maíces transgénicos a pesar de la prohibición de estos tras la moratoria en el Perú. Esto puede darse por contrabando o por contagio natural de los granos transgénicos a los granos locales. Coincido con Zegarra en que el ministro debería de señalar pruebas técnicas concretas y medibles por parte del Midagri de cómo se van a controlar las fronteras de las regiones para que no haya un pase de transgénicos de una región a otra. Sobre todo si hay una transacción comercial agraria interna constante.
Otro punto muy relacionado con los transgénicos son los agroquímicos. En Perú existe un consumo indiscriminado de pesticidas prohibidos en Estados Unidos y la Unión Europea por su probada causa de enfermedades, como problemas hormonales y hasta cáncer. Esto puede ser fácilmente trazable a partir de las campañas de recojo de envases de pesticidas de banda roja –dañan no solo a la salud sino también al medio ambiente– liderado por el ingeniero agrónomo Luis Gomero Osorio. Si el Midagri es incapaz de controlar los agroquímicos altamente peligrosos, entonces ¿cómo podrá controlar que los transgénicos solo se restrinjan a la costa?
El cuarto argumento del ministro es que “importamos 4 millones de toneladas de maíz transgénico y aceite de soya modificado, desplazando a la producción nacional”. Alvarado y Wú comentan que si la meta –aparente– es lograr 4 millones de toneladas de maíz amarillo duro, esto solo se podría concretar a) reemplazando actuales cultivos de agroexportación en la costa o b) depredando la selva o incluso c) una combinación de las anteriores. Y en este punto lamentablemente tenemos una convergencia con la ley forestal, pues da puertas abiertas a la legalización de la deforestación en la selva, justificando una proexpansión para tierras agrícolas. En ese sentido, resulta desoladora la ausencia de un monitoreo de las zonas de deforestación o la falta de datos sobre las comunidades indígenas que viven en nuestra Amazonía. Nuevamente, ¿cuáles son las evidencias de un control por parte del Estado sobre nuestros recursos y patrimonio cultural y alimentario en el Perú?
PUEDES VER: Dina Boluarte: 56 días sin dar la cara

Toda propuesta respecto a seres vivos como las semillas y su material genético que pone en riesgo la soberanía alimentaria debe acompañarse de un sustento científico. No una base comercial. Alain Santandreu de ECOSAD argumenta que la propuesta del Gobierno de liberar commodities solo beneficiará a los vendedores de semillas y agrotóxicos, así como a la industria alimentaria global que va a tener maíz barato como insumo para la producción fructuosa y otros insumos para los ultraprocesados. Asimismo, la industria textil abaratará sus costos a costa del algodón peruano de excelente calidad, aumentando tanto el riesgo de contaminación de los ecosistemas como el impacto en nuestra biodiversidad.
El mercado de semillas promueve la capacidad de los pueblos de generar su propio alimento. Esta no puede vulnerarse. Debemos respetar la moratoria hasta el año 2035. Perder la biodiversidad genética y cultural a partir de la contaminación de los transgénicos no solo a cultivos de la misma especie sino a otros es un riesgo para el Perú y para la humanidad. Basta que exista riesgo en materia agrícola, salud de las personas y/o efectos en el medio ambiente para que suponga una amenaza. Si no se tiene un estudio sólido que respalde la ausencia de riesgo alguno en estos tres aspectos mencionados en conjunto, lo más razonable es aplicar el principio precautorio. Finalmente, la moratoria siempre estuvo respaldada por el Ministerio del Ambiente (Minam) no del Midagri. ¿Dónde está el Minam cuando se quieren bajar la moratoria al 2035?