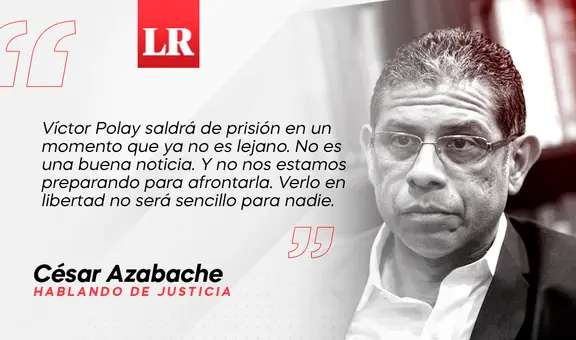Señor de Gualamita, por Sonaly Tuesta
“Lo he descrito varias veces. Muchas. Desde el testimonio de sus fieles, desde la magia de sus cuentos. “Se ha ido a pasear por el campo y por eso tiene la túnica llena de cadillos”.

La memoria selecciona sucesos de tu infancia y los vuelve reales cuando ya eres grande. Tal vez no todos los momentos destaquen, pero al menos quedarán pistas para reconstruir tu pasado. Ese universo desbocado de curiosidad y travesuras, de frases repetidas, de miedos ocultos, de complicidad.
Mi madre es una estupenda contadora de historias. Tiene una energía envidiable y basta el comentario, el nombre a medias de alguna conocida, y ella define al instante las características del personaje. Incluso se da el lujo de enumerar sucesos y lugares e intenta que los recordemos.
El otro día hacía esfuerzos por ubicarme cuando niña en la fiesta de setiembre, allá, en Lámud (Luya, Amazonas). Solo sentía el sabor del algodón dulce y la mirada atenta de papá en medio de la plaza. Pero fue mi madre quien diagramó la escena. Nunca tan precisa.
—Andabas —me dijo— a los pies del Señor de Gualamita, mirándolo fijamente a ver si cambiaba el color de su piel.
Entonces pude cerrar la idea. Lo miraba tanto porque ella misma, en sus relatos habituales de sobremesa, contaba que el Señor de Gualamita —el nazareno milagroso de un metro y 18 centímetros— se pone morado cuando algo le disgusta.
Ese detalle ha marcado mi relación con él. Confieso que trasciende a la fe católica, es una montaña generosa, es el símbolo de nuestra tierra, el legado familiar, la costumbre íntima que nos impulsa (automáticamente) a evocarlo a cada instante, en penas y alegrías.
Lo he descrito varias veces. Muchas. Desde el testimonio de sus fieles, desde la magia de sus cuentos. “Se ha ido a pasear por el campo y por eso tiene la túnica llena de cadillos”. “Venía del Cusco y aquí decidió quedarse”. “Cuando había sequía solían llevarlo al poblado de Olto y todos sabían que llovería. En cambio, cuando la lluvia no cesaba, el Señor de Gualamita partía hacia Luya, donde con seguridad encontraba el sol y lo traía de vuelta”.