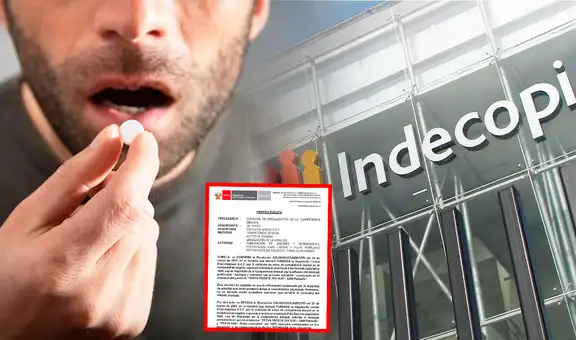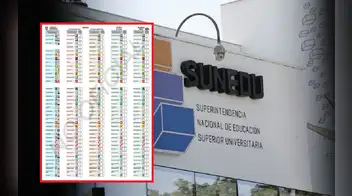Alarmas de una recesión en Estados Unidos y su impacto en Perú
Estados Unidos enfrenta una crisis económica con un ratio de deuda/PBI del 120% y un déficit fiscal del 7%, según el FMI, lo que representa un riesgo creciente para la economía global.
- Indecopi multa con S/55,000 a Pacífico Seguros y empresa de peritaje por aplicar condiciones no pactadas en seguro de robos en el hogar
- Inician los pagos a trabajadores del sector público este 18 de febrero con aumento salarial incluido, según cronograma del Banco de la Nación

Estados Unidos no solo ha estornudado, se ha resfriado y la temperatura parece no bajarle. El gigante norteamericano se encuentra en una espiral de endeudamiento que crece a ritmos acelerados, con un ratio deuda/PBI (120%) que se amplía a una velocidad mayor que la de cualquier otro país del mundo desarrollado y se ha convertido en una amenaza para la estabilidad global.
Este año debe pagar por intereses casi US$10.000 billones, cifra superior a los gastos anuales de defensa, y su déficit fiscal se sitúa en torno al 7% del PBI. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió recientemente que el déficit presupuestario y el nivel de deuda estadounidense representan "un riesgo creciente" para la economía global.
TE RECOMENDAMOS
QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 19/02/26 | La República - LR+
PUEDES VER: Donald Trump insiste con deportar inmigrantes bajo ley de 1798: pide intervención de la Corte Suprema
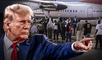
Elon Musk, director del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ha sido tajante: Estados Unidos se encamina hacia la bancarrota. En la misma línea, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ya había advertido en julio del año pasado que las finanzas públicas del país son "insostenibles".
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En números, existe hasta un 50% de probabilidades de que ocurra una recesión en la primera economía del planeta, según especialistas.
PUEDES VER: Los autos en EEUU subirán miles de dólares por aranceles de Trump: cuándo entra en vigor
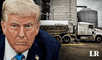
El virus
De acuerdo con Ariela Ruiz Caro, economista y analista internacional, el gobierno de Donald Trump ha impreso una situación de caos e incertidumbre a raíz de sus políticas, afectado incluso a Argentina su aliado incondicional en la región.
El presidente, sin embargo, habría estado intentando dinamizar la economía estadounidense que, desde la crisis internacional de 2008, y en particular durante los dos últimos trimestres del 2024 con el expresidente Biden, se había perdido.
Ello debido a una “crisis de la globalización neoliberal”, es decir, un modelo económico que ha privilegiado la apertura comercial y la desregulación, debilitando la industria local y el empleo, lo que ha llevado a la desindustrialización del país, la pérdida de puestos de trabajo, el deterioro de los indicadores sociales y altos niveles de endeudamiento y déficit fiscal.
La Reserva Federal (Fed) reflejó este panorama en sus proyecciones de marzo, al ajustar su previsión de crecimiento para 2025 al 1,7 %, cuatro décimas menos que el 2,1 % estimado en diciembre. Además, prevé que entre 2026 y 2027 la expansión económica será aún menor.
Guerra de aranceles
Un impuesto creado para fastidiar a Estados Unidos, según Donald Trump en una posición que evidencia su total desconocimiento de las dinámicas comerciales globales. Y es que esta visión simplista ignora que los aranceles no son meras represalias políticas, sino herramientas económicas utilizadas para proteger industrias locales y equilibrar déficits comerciales.
Asimismo, pasa por alto que estas barreras comerciales afectan tanto a los exportadores como a los consumidores, incluidos los propios estadounidenses, que terminan pagando precios más altos por los bienes importados.
¿Qué quiere decir? Tomemos como ejemplo el comercio del cobre: si un país impone un sobrecosto del 10% a nuestras exportaciones de concentrado de cobre —es decir, el mineral en bruto—, este mismo país, al ser una economía industrializada, nos venderá de vuelta productos elaborados a partir de ese cobre, como cables o hilos, con un precio incrementado por el arancel.
En términos prácticos, si antes un rollo de hilo de cobre costaba S/10 en una ferretería local, ahora podría costar hasta S/22 debido al sobrecosto impuesto en la fase inicial del comercio.
Eduardo Recoba, economista principal para Latinoamérica de iFOREX, afirmó a La República que el resultado final es una mayor inflación, lo que se traduce en un encarecimiento de los bienes y reducción del poder adquisitivo.
Ahora bien, en enero, la ministra del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Desilú León, afirmó que confían que "las cosas van a ir bien" y que Trump va a seguir mirando con buenos ojos al Perú porque nuestra moneda es la más estable de la región, la inflación es de un solo dígito desde hace más de 20 años, y hay un crecimiento sostenido de la economía.
Cabe señalar que se pronunció en el marco de la propuesta de Mauricio Claver-Carone, asesor del presidente de EE.UU., de imponer un impuesto a los productos de cualquier país que transite por el puerto de Chancay. Una “sugerencia” que no debería tomarse a la ligera considerando que no les tembló la mano para romper el T-MEC (México, EEUU y Canadá).
“Ha diseñado una declaración política”, señaló Recoba. “Se divorcia de la realidad porque el planeta está viviendo una guerra comercial global y no internaliza ni brinda una propuesta a raíz de este escenario”.
Con el ánimo de “hacer de América grande otra vez”, el gobierno estadounidense ha retomado una posición abiertamente injerencista en América Latina y hará todo lo posible por desplazar a China de su participación en los recursos naturales, la infraestructura, y el comercio.
Según Ariela Ruiz, porque se ha convertido en el principal socio comercial de la mayoría de los países de la región, incluido Perú. Especialmente con los proyectos desarrollados en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda (BRI), un proyecto para el desarrollo de infraestructura lanzado en 2013, de la cual son parte más de 150 países.
“Las presiones económicas y las amenazas de injerencia militar en el canal de Panamá son una muestra de las medidas que Estados Unidos está dispuesto a utilizar para recuperar su protagonismo perdido”, afirmó.
Perú no tiene un plan de contingencia
Chile, que junto a Perú representa el 40% de la oferta mundial de cobre, ya ha tomado medidas creando una comisión para enfrentar los efectos de esta guerra comercial. Sin embargo, Perú aún no ha diseñado un plan de contingencia efectivo.
El economista Eduardo Recoba señaló que el país debe abordar este desafío en dos niveles: uno macroeconómico y otro microeconómico. A nivel macro, es esencial la creación de una comisión multisectorial de alto nivel que incluya al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Proinversión, Produce, Midagri, Mincetur y representantes del sector privado. Esta comisión tendría el objetivo de diseñar estrategias para mitigar el impacto de la guerra comercial y fortalecer la competitividad del sector exportador.
En segundo lugar, Recoba resaltó la importancia de diversificar los mercados de exportación. Actualmente, la mayor parte del cobre peruano es absorbida por China, pero Perú exporta el mineral en forma de concentrados, lo que le resta competitividad frente a Chile, que vende productos con mayor valor agregado, como planchas e hilos de cobre. La búsqueda de nuevos mercados y la promoción de productos de mayor valor deben ser una prioridad para el gobierno y las entidades promotoras de inversión.
En el ámbito microeconómico, Recoba propone la creación de un fondo de estabilización para las micro y pequeñas empresas (MyPE). Este fondo permitiría amortiguar los efectos del alza de precios en los insumos importados, asegurando la continuidad de sus actividades productivas.
Asimismo, sugiere la implementación de un fondo de estabilización fiscal para mitigar la inflación importada desde Estados Unidos, la cual podría afectar los precios internos de bienes y servicios esenciales.
“Hoy, 34% de nuestras exportaciones se dirigen a China, 13% a Estados Unidos, 11% a la Unión Europea, 6% a India y 5% a Canadá del total exportado. Un fenómeno similar ocurre con las importaciones. El problema es que seguimos manteniendo la misma estructura productiva: exportadores de materias primas sin darles valor agregado”, detalló Ariela Ruiz.
Proceso de desdolarización
Los precios del cobre y en particular del oro han alcanzado precios históricos nunca vistos. Más que por los aranceles, esto se explica por la creciente vulnerabilidad del dólar y el inicio de un lento proceso de desdolarización, es decir, de un número importante de países, básicamente pertenecientes a los BRICS, que utilizan sus monedas nacionales en su intercambio comercial. Otros aplican prácticas de trueque sin el uso de monedas como Tailandia e Irán.
Algunas organizaciones de integración como la Asociación de Países del Sudeste de Asia (ASEAN), recordó Ariela Ruiz, anunciaron en 2023 un plan para desdolarizar su comercio transfronterizo y utilizar en su lugar monedas locales.
Por otro lado, muchos países tenedores de bonos del Tesoro emitidos por Estados Unidos para cubrir su déficit fiscal, son adquiridos por países extranjeros para que formen parte de sus reservas internacionales, pues fueron considerados activos seguros que pagan tasas de interés. Pero la crisis fiscal y de deuda de Estados Unidos ha determinado que importantes países como India, China, Japón, Arabia Saudita, Brasil, entre otros, se hayan desprendido de parte importante de esos títulos y las hayan reemplazado por oro, lo que ha disparado los precios.
“El dólar ya no inspira confianza”, afirmó anteriormente Jorge Manco Zaconetti, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a este diario. “Muchos bancos centrales están diversificando sus reservas y Perú debería incrementar su tenencia de oro, que actualmente representa apenas el 4% de las reservas internacionales”.
Y es que en el balance anual, el metal precioso mantiene un desempeño sólido, con un incremento acumulado del 16% en lo que va del año, impulsado por la creciente demanda de refugio por parte de los inversionistas ante un entorno económico incierto.
Dado el contexto, se ha debatido en diversas ocasiones durante marzo la posibilidad de que el Banco Central de Reserva del Perú compre oro. El mismo Julio Velarde, presidente del BCRP, cuestionó la idea ya que su alta volatilidad impide predecir con exactitud su precio.
En ese sentido, desde la entidad financiera recalcaron en cada oportunidad que su función es preservar la estabilidad monetaria, y la política económica debe ejecutarse con flexibilidad, según las condiciones cambiantes del mercado.
Política migratoria
Más que la desaceleración económica, el principal factor que podría afectar el flujo de remesas es la política anti-migratoria que está aplicando Estados Unidos.
Jimmy Astocóndor, profesor de Pacífico Business School, explicó a este diario que si EE.UU. intensifica las deportaciones de latinos que trabajan en los sectores de construcción y agricultura, miles de personas no solo retornarían a su país de origen, sino que, al mismo tiempo, se reducirían las remesas, lo que afectaría el consumo interno y generaría una mayor presión económica en ciertos sectores.
Además, si la política migratoria de Trump contribuye al alza de la inflación en EE.UU., la Reserva Federal podría subir las tasas de interés. Esto haría que los inversionistas peruanos retiren su dinero de instrumentos locales para colocarlo en activos estadounidenses más rentables, lo que aumentaría la demanda del dólar y podría generar una devaluación del sol.
Hasta el momento, el gobierno peruano no ha anunciado medidas específicas para afrontar un posible incremento en las deportaciones de peruanos desde Estados Unidos.