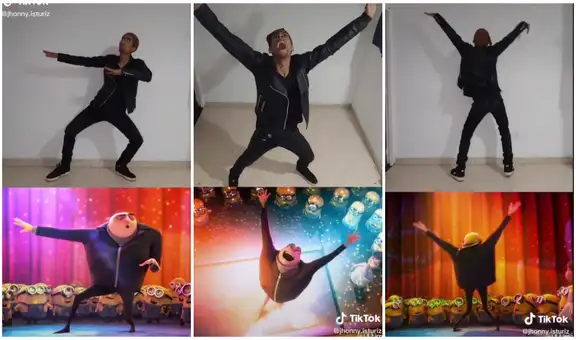“Arguedas no sabía dónde colocarse”
- Hombre vive desde hace 26 años frente al mar en una casa que construyó con palos y materiales que dejó la marea
- Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante

“Arguedas no sabía dónde colocarse”