La hoguera norteamericana
Estados Unidos se aproxima a un punto de quiebre peligrosísimo.
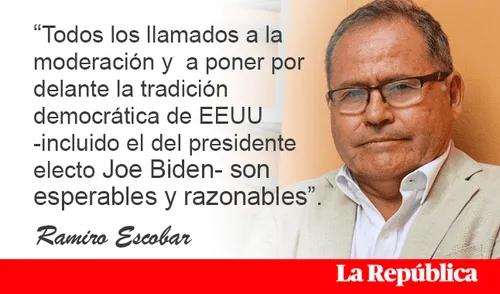
En un reportaje de Televisión Española hecho el mismo día en que se intentó tomar por asalto el Capitolio, una reportera le preguntó a una manifestante que defendía al presidente Donald Trump por qué estaba allí. “Estoy furiosa –dijo- y si acá tiene que correr sangre, pues que corra…”. Cerca, varios de sus compañeros, agitaban gritos de guerra e inundaban el aire de insultos.
Esta escena podría ser parte de los típicos films de catástrofe norteamericanos, donde habitualmente el héroe, el patriota redentor, es el presidente –al que en varios momentos tensos suelen llamar con solemnidad “señor presidente”-, quien finalmente salva a su nación de la hora final. Pero no: en esta película el mal, o el malvado, es el propio mandatario.
Trump acaba de decir en Texas, ante la posibilidad de que se inicie un nuevo impeachment contra él, que eso “producirá más ira y peligro para nuestro país”. Algo así como que “si me tocan, habrá más violencia”, en un momento en el cual ya son cinco los muertos como consecuencia de la iracunda incursión de sus partidarios contra el Congreso el 6 de enero.
Todos los llamados a la moderación y a poner por delante la tradición democrática de Estados Unidos -incluido el del presidente electo Joe Biden- son esperables y razonables. Hasta esperanzadores. Aunque hay que hacerse algunas preguntas de fondo para rastrear dónde podría estar el origen de este estallido, que no parece episódico ni producto de un rapto de ira.
El 27 de octubre pasado, en una entrevista para El País, el escritor Paul Auster dio una pista. “El racismo es el defecto mortal de este país”, explicó. Es una herida que está en el origen, que no se fue con la abolición de la esclavitud, ni terminó cuando la lucha por los derechos civiles tuvo logros. Actúa en el presente, como un combustible capaz de encender el fuego social.
Cuando cubrí la primera campaña de Barack Obama, en el 2008, un profesor de la Universidad de Indiana me dijo algo parecido. Y añadió que, si el demócrata triunfaba, vendría una corriente contracultural que sacaría la furia agazapada de quienes no aguantaban a un afroamericano en el poder. Bueno, resulta que se bancaron dos períodos de Obama y ahora están en las calles.
Hay otros factores tenebrosos que agitan esta hoguera, por supuesto, como la paranoia conspirativa. Aunque la presencia de los supremacistas blancos, al interior del Capitolio y con la bandera confederada en ristre, sugiere que la esclavitud, o la segregación, aún flotan como un aire contaminante por las praderas, las ciudades o los pueblos de buena parte del territorio.
Esa masa devota de Trump cree en su relato, en sus delirios. Añora los tiempos del American Way of Life clásico, de gente blanca que vivía bien y podía hacerle los días imposibles a Atticus Finch, el legendario protagonista de la novela Matar un ruiseñor de Harper Lee. Hoy este abogado estaría del lado de Black Lives Matter y de pronto hubiera sido golpeado.
Sinceramente, no me alegra que Estados Unidos esté pasando por esto. No comparto el sentimiento fogosamente antimperialista de quienes le desean el mal a este país porque “se lo merece”. Más allá de que eso lo coloque como un “país bananero latinoamericano” (qué mal pensamos de nosotros mismos, además), seguirá el sufrimiento de negros, latinos, asiáticos.
O incluso de blancos pobres que están siendo empujados a esta hoguera, mientras ya se cuentan más de 380.000 muertos por la pandemia de la COVID-19. Se acerca el 20 de enero, día del cambio de mando, y no sabemos qué pasará antes o ese mismo día. Lo que sí parece probable es que esta suerte de guerra cultural, peligrosísima, puede traer noticias todavía peores en el 2021.
Profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya
Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)
Ofertas

Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIO
S/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIO
S/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90


