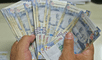Protección o no protección, por Ana Neyra
“Estamos consolidando una realidad en la que los mismos hechos generan consecuencias jurídicas diferentes, según simpatías o antipatías, coincidencias o discrepancias...”.

Cada Estado establece la protección previa a la sanción. Para toda persona se exige respeto de debido proceso y derecho de defensa. Para las autoridades se establecen regímenes de protección adicionales. Se tiene el “antejuicio” (artículo 99 de Constitución), prerrogativa según la cual para juzgar o detener a quienes ejercen o ejercieron altos cargos por delitos cometidos en el ejercicio de funciones se requiere una autorización previa del Congreso. Antes las y los parlamentarios gozaban de inmunidad que los protegía incluso frente a delitos comunes. Para la Presidencia de la República solo puede haber acusación mientras se está en el cargo por supuestos concretos como no permitir el funcionamiento del Congreso o traición a la patria (artículo 117 de la Constitución); además de la conocida vacancia por incapacidad moral permanente.
Este artículo busca resaltar que la aplicación de este régimen excede lo normativo. El antejuicio fue empleado como mecanismo de impunidad (pensemos en el impedimento de inicio de investigaciones contra Manuel Merino), pero, en otras ocasiones, autorizado con carácter expeditivo. Pasaba con la inmunidad parlamentaria, lo que justificó su eliminación. Las prerrogativas sirven para remover algunos y no a otros, pero también en un plano más extensivo para construir relatos que “justifican” acciones contra el orden democrático (como el autogolpe de 1992).
Sirven también para deshacerse de unos, pero mantener a otros. Pensemos en el uso “selectivo” del juicio político (artículo 100 de Constitución), por el que las mayorías parlamentarias imponen sanciones, pero, contrario a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sin condena previa y con una extensiva interpretación de las infracciones constitucionales cuando se hace contra el contrincante, y que hoy busca ampliarse a autoridades que deberían encontrarse fuera de la posibilidad de remoción por políticos, como el JNE o la ONPE.
Se usan pseudoargumentos por los que se oprimen a algunos y se libera de responsabilidad a otros, como la presunción de inocencia frente al actual presidente del Congreso, frente a las cuasi presunciones de culpabilidad ante los opositores políticos.
Estamos consolidando una realidad en la que los mismos hechos generan consecuencias jurídicas diferentes, según simpatías o antipatías, coincidencias o discrepancias. El mismo acto, por ejemplo, de quitar sueldo a trabajadores generó suspensión e inhabilitación en el caso del excongresista Urtecho (recientemente condenado), pero hoy –como práctica más generalizada– casi no genera sanciones en el Parlamento.
La fiscal de la Nación, que repetía con firmeza que todos podían ser investigados –incluido un presidente de la República– utiliza a su institución (con un proceso competencial) para abstraerse sin mayor sustento que el intento de impunidad de la competencia disciplinaria de la Junta Nacional de Justicia. La muerte de dos peruanos derivó en una renuncia a la presidencia, pero hoy, más de sesenta, solo siguen generando empecinamiento de permanencia, ausencia de intento de una solución política y –como ha demostrado la represión policial en Tacna- la institucionalización de una cultura ajena a la crítica y la disidencia, y en la que la violencia parece ser la primera opción.
Lo más complicado de estos dobles raseros es que mellan la institucionalidad, que derivan en la creencia generalizada de que ya no hace falta tener razones o fortaleza de argumentos, sino solo votos en el Congreso, con jueces o en el Tribunal Constitucional para obtener decisiones favorables (que protejan o desprotejan, según lo que se busque).
Y esto es solo el caldo de cultivo para legitimar soluciones autoritarias y alejarnos cada vez más y de manera inexorable de la democracia y el Estado de derecho.
Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)
Ofertas

Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIO
S/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIO
S/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90