12 de setiembre de 1992
- Jorge Nieto Montesinos: ¿quién es el candidato presidencial del partido del Buen Gobierno?
- ¿Quién es Wolfgang Grozo, candidato presidencial que sube en las encuestas?
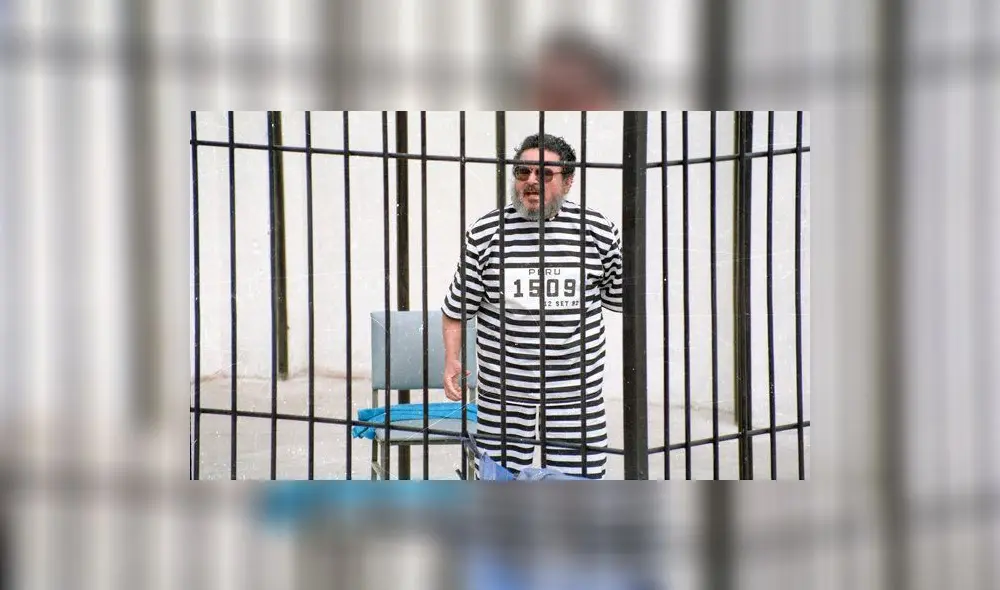
12 de setiembre de 1992
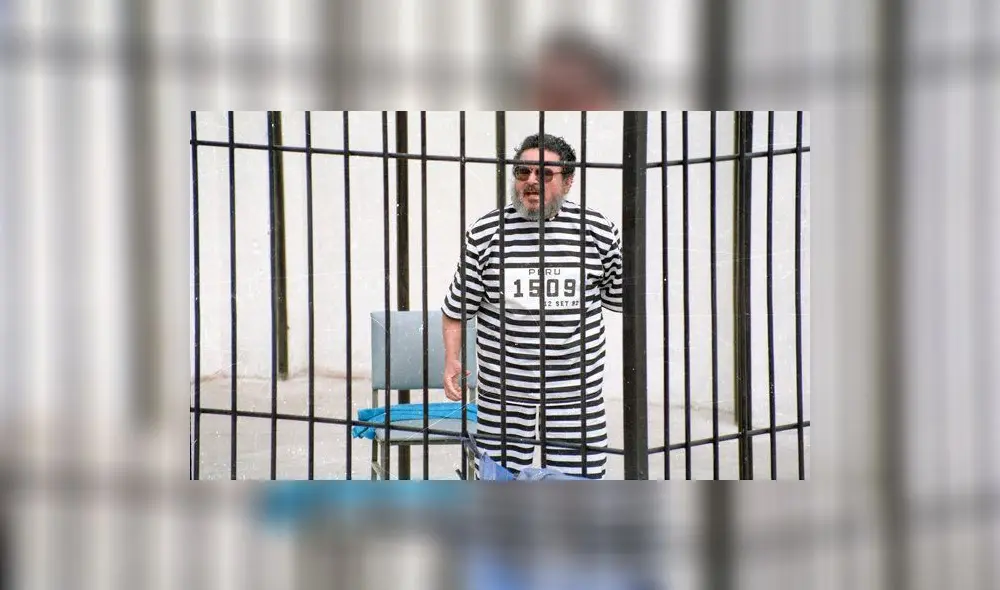






CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIO
S/ 59.90
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIO
S/ 99.90
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90