¿Qué hacer con Netanyahu?, por José Rodríguez Elizondo
"Netanyahu, al declarar la guerra a Hamás, ¿no lo está reconociendo como poder beligerante? De ser así, ¿no estamos asistiendo al reconocimiento tácito de un Estado palestino con sede en Gaza?”.

Este jueves, Benjamin Netanyahu reiteró que no habrá Estado palestino independiente y que su meta en la guerra es una victoria total. Hamás debe desaparecer.
Así aclaró que:
-La partición dispuesta por la ONU ya no le vale siquiera como referente.
-Sigue absolutizando la superioridad militar de Israel.
PUEDES VER: Lima, un aniversario más, por Santiago Dammert
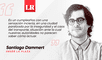
-Su política de expansión de asentamientos es su versión de las fronteras bíblicas (Eretz Israel).
-Esa política tiene directa relación con su electorado y, por tanto, con su afán de permanencia sine die en el poder.
Con ese talante, el conflicto entre la nación judeo-israelí y la nación árabe-palestina sigue siendo el más antiguo e irreductible del mundo. Sus raíces son religiosas y, por añadidura, sus protagonistas ortodoxos son inflexibles. Tienen sus ojos clavados en el cielo y sus pies en un territorio que no pueden compartir.
PUEDES VER: Alerta retrocesos, por Paula Távara

La variable laica sigue siendo la partición aprobada por la ONU en 1947, acatada por los judíos y rechazada por los países de la Liga árabe. A partir de entonces, emergió un Estado judío militarmente potente y una sucesión de guerras israelí-árabes. Por eso, aunque la historia regional designa esa secuencia como la Nakba filastin o “catástrofe palestina”, más exacto sería hablar de una catástrofe árabe. En rigor, la responsabilidad política del rechazo a la partición —y de las guerras que siguieron— no fue de los palestinos. Estos, que antes fueron parte de otros reinos o imperios, solo tuvieron liderazgo nacional reconocido entre los años 80 y 90 del siglo pasado.
La nakba verdadera
Vista así, la genuina catástrofe palestina comenzó a gestarse en los años 30, con la zona bajo mandato británico y una disputa entre judíos y árabes respecto a la Declaración Balfour. Se discutía si su contemplado “hogar judío” en tierra palestina implicaba un futuro Estado independiente o una especie de comunidad cultural en un futuro Estado árabe-palestino.
A la sazón, el sionismo liderado por David Ben-Gurión postulaba un Estado de Israel inserto en la Commonwealth británica, con paridad de derechos y deberes con los palestinos. En paralelo, una fracción sionista dura reivindicaba la independencia dentro de las fronteras bíblicas, que comprendían ambas márgenes del río Jordán. Las potencias árabes, por su lado, invocaban la hegemonía islámica, rechazaban todo compromiso con el sionismo, exigían la inmediata evacuación británica y la declaración de Palestina como Estado independiente.
En los años 40, en parte por efectos del Holocausto, la polémica sionista se definió a favor de Ben-Gurión. En el llamado Programa Biltmore, el líder impuso la inspiración profética de Theodor Herzl sobre un Estado judío en territorio ancestral, pero la flexibilizó con la aceptación de una partición. Una comisión angloamericana estudió el tema, pero no atinó a proponer una negociación equitativa. Ante eso, el tema pasó en 1947 a la agenda de una flamante ONU con escasos 53 miembros. Allí, el Comité Especial para Palestina recomendó la creación de un Estado árabe y otro judío, con Jerusalén bajo administración internacional y un mapa adjunto. La asamblea general aprobó la propuesta con el voto en contra de las potencias árabes y con un milagro de la Guerra Fría: el voto favorable de la Unión Soviética y los Estados Unidos.
Fue en ese marco que comenzó la genuina Nakba y, de manera concomitante, la tensión entre la paz vecinal y el aislamiento geopolítico de Israel. Fueron cinco procesos concatenados: el reconocimiento de Israel por Egipto, el reconocimiento de una Autoridad Palestina (AP) liderada por Yasser Arafat, un proceso negociador por menos territorio del que aprobara la ONU, la emergencia de un terrorismo árabe-palestina que no aceptaba la existencia de Israel y la prevalencia de Gobiernos israelíes que absolutizaban lo que Wright Mills llamara “percepción militar de la realidad”. Léase la opción por la seguridad de la fuerza.
Disparándose al pie
Esa sinopsis explica parte de lo que está sucediendo: una guerra que tiende a homologar la acción terrorista de Hamás con la reacción del Estado de Israel y que —como toda guerra— arrasa con el derecho internacional sustantivo y hasta con los 10 mandamientos. Una amenaza de expansión regional e incluso global, con Irán, Siria, Líbano y Yemen en primera línea. La ilusión de detenerla o morigerarla invocando normas adjetivas del derecho internacional. La liberación ideológica de opciones identitarias como el antisemitismo.
PUEDES VER: Difíciles aniversarios, por Mirko Lauer

En tan ominoso contexto, nadie ha reparado, que se sepa, en la gran paradoja: la guerra total declarada por Netanyahu puede terminar instalando ese Estado palestino que siempre rechazó. En efecto, clásicos de la geopolítica y del derecho dicen que reconocer a fuerzas insurgentes como poder beligerante presupone un estado de guerra civil, que puede asumir el carácter de una guerra internacional. Ello implica, a su vez, que los insurgentes tengan territorio con población, gobierno acatado y organización militar. Hans Kelsen, uno de los más célebres iusfilósofos del siglo pasado, formuló la siguiente conclusión para ese tema en su Teoría general del derecho y del Estado: “Por el dominio efectivo del gobierno insurgente sobre una parte del territorio y del pueblo del Estado envuelto en la guerra civil, fórmase una entidad que realmente se parece a un Estado”.
Interrogantes al cierre
De lo dicho nacen al menos las siguientes interrogantes:
-Netanyahu, al declarar la guerra a Hamás, ¿no lo está reconociendo como poder beligerante?
PUEDES VER: Los feminicidios invisibles

-De ser así, ¿no estamos asistiendo al reconocimiento tácito de un Estado palestino con sede en Gaza y con efectividades de soberanía?
-¿Cuánto vale, entonces, el reconocimiento retórico de estatidad palestina con que algunos países trataron de apoyar a la AP?
Por cierto, estas interrogantes desembocan en la del futuro posguerra del primer ministro israelí: ¿puede ser protagonista de un eventual acuerdo de paz?
Es dudoso, pues esta guerra está debilitando y aislando más a Israel que todas sus otras guerras contra Estados en forma. Adversarios políticos ya lo acusan de haber dilapidado el capital de solidaridad con Israel producto del salvaje atentado del 7-O. Ya hay analistas que lo responsabilizan por las graves grietas en el sistema de seguridad y una confianza excesiva en la tecnología de uso militar. Se recuerda que, en esa línea, la Cancillería israelí publicó en 2003 un folleto según el cual “ningún terrorista se ha infiltrado desde la Franja de Gaza a Israel en los últimos años, porque allí existe ya una cerca electrónica”.
Con todo, quienes tienen memoria de largo plazo saben que su irresistible ascenso al poder comenzó con su dura descalificación del proceso de paz de 1993, liderado por el visionario líder laborista Shimon Peres. En su acción y obra escrita, este advirtió que la paz debía ser el objetivo nacional, pues no existía victoria militar permanente sobre enemigos irreductibles. Para Netanyahu y los suyos, eso lucía como cobardía.
Por cierto, los mejores intelectuales de Israel estaban con Shimon. Entre ellos David Grossman, quien finalizó su libro El viento amarillo, de 1987, con las siguientes y estremecedoras frases: “La experiencia histórica mundial demuestra que una situación como la que nosotros mantenemos aquí no puede durar mucho tiempo. Y, si dura, exigirá un precio de muerte”.










