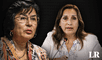Los deslegitimados en el poder, por Ana Neyra
“Similar accionar ilimitado del Parlamento se evidencia en su insistencia en cambiar la Constitución para que se pueda someter a los titulares de los organismos electorales”.

Uno de los peligros de la democracia peruana actual es, en términos de Barnechea y Vergara, la “dilución del poder”: el poder fragmentado sin organización ejercido por personas sin legitimidad, con falta de incentivos para el ejercicio responsable y con casi nula posibilidad de rendición de cuentas.
Ello implica, entonces, que actúan percibiéndose como incontrolables. No ayuda en este panorama que el Tribunal Constitucional haya señalado que los jueces no pueden controlar el ejercicio de las competencias por el Congreso (STC 74/2023). Con ello, nos dejó a merced del modo en que los parlamentarios decidan actuar en el cargo y lo que viene ocurriendo son solo manifestaciones lamentables ante un Congreso que pierde incrementalmente el respaldo de la ciudadanía.
La Defensoría del Pueblo se encarga de defender derechos y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos. Su poder es el de la “persuasión”. El valor de su trabajo ha provenido de la valentía de extitulares que decidieron liderar los esfuerzos en la labor de la institución de verificar el trabajo de los organismos públicos y privados, al margen de simpatías políticas, apersonándose en situaciones complejas, emitiendo informes, defendiendo derechos. Alguien que llega a dicho cargo solo porque congresistas y políticos señalan que “tenía que elegirse a alguien” o “había que cambiar a quien estaba en el cargo” no empieza con pie derecho.
Que el grueso de la opinión pública discrepe con el modo de la elección y con el resultado no motivó siquiera el intento de reconsiderar la decisión. Ahora, no se cuestiona que el Congreso llegue a acuerdos (los 87 votos requeridos lo exigen) y tampoco hay un componente de minusvaloración racial, sino que la ausencia de credenciales, además de la cercanía política con ciertos sectores, puede afectar el ejercicio idóneo de una función que se encarga de controlar a todo y todos; y que, por ello, su naturaleza es de contraposición y hasta enfrentamiento con fuerzas políticas y económicas (y no la anuencia acrítica) en pro del compromiso con los derechos.
Similar accionar ilimitado del Parlamento se evidencia en su insistencia en cambiar la Constitución para que se pueda someter a los titulares de los organismos electorales a juicio político. Todo comenzó con el supuesto fraude electoral, que no se probó ni con todos los recursos invertidos en una comisión investigadora, y que hasta ha sido recientemente negado por la candidata que lo invocó. El cambio constitucional dejaría en estado de potencial vulnerabilidad a las autoridades electorales, las que podrían ser removidas y hasta sancionadas políticamente (con suspensión e inhabilitación), incluso por inconformidad con decisiones emitidas dentro de sus competencias y conforme al marco normativo. Se afecta así su independencia, contraviniendo decisiones como la del caso Aguinaga Aillón vs. Ecuador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Similar afectación a la autonomía se genera cuando se intenta sancionar a titulares de organismos autónomos, como se buscó hacer antes con el Tribunal Constitucional o ahora con una exfiscal de la Nación, por discrepar con el sentido de sus decisiones (su interpretación sobre si procedía o no investigar a un presidente en funciones).
El control de estas decisiones -de carácter jurídico- no puede provenir de entes políticos. Tampoco ejercer sus competencias de manera irrazonable y desproporcionada; lo que afecta el modelo de Estado constitucional y democrático de Derecho al que se adscribe el Perú.
El poder de los deslegitimados sigue haciendo destrozos y el daño tardará mucho en ser reparado (si acaso se logra), con lo que se mella -incluso más- nuestra ya bastante alicaída institucionalidad.