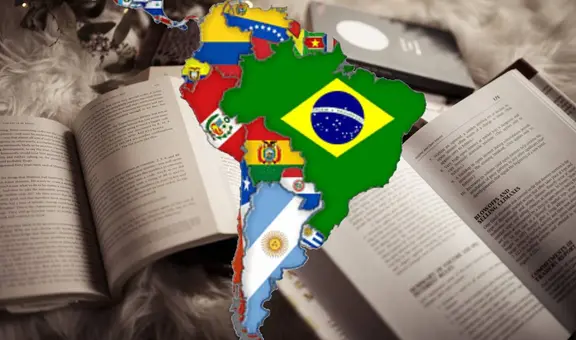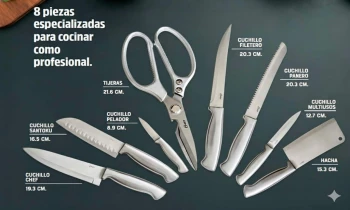Guillermo Niño de Guzmán: “Ribeyro, Vargas Llosa y Bryce fueron cruciales para mi vocación”
El escritor celebra los 40 años de su emblemático libro "Caballos de medianoche", que lo consagró como un clásico de la narrativa peruana contemporánea. En la próxima FIL de Lima, el autor presentará "Mis vicios impunes. Cuaderno de letraherido II".

Un título emblemático de la narrativa peruana contemporánea es el cuentario Caballos de medianoche de Guillermo Niño de Guzmán. Publicado en 1984, su aparición no solo supuso la inmediata consagración de su autor, sino fue también el inicio de un tránsito legitimado por la memoria del lector, que lo ha convertido en un clásico de nuestra narrativa. Se colige, por la fecha indicada líneas atrás, que Caballos de medianoche (Tusquets) cumple cuarenta años. No parece, pero así son los libros que mantienen vigencia. La República conversó con Guillermo Niño de Guzmán sobre el aniversario de su emblemático libro y otros temas de interés, como la influencia literaria, la paternidad y la visión de la vida.
-¿Te sientes reconocido?
TE RECOMENDAMOS
FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO | PROGRAMA del 12/02/26 | La República - LR+
No me puedo quejar, aunque habría que precisar que se trata de un reconocimiento a nivel local. Desafortunadamente, pese a que el libro ha sido publicado por sellos importantes (Seix Barral, Fondo de Cultura Económica, Planeta, Tusquets), han sido ediciones que nunca han circulado fuera del ámbito nacional. En esa perspectiva, me hubiera gustado mucho que Caballos de medianoche accediera a una liga mayor y que pudiera ser confrontado por lectores de otras latitudes. No obstante, he tenido la suerte de que algunos de mis relatos hayan sido traducidos al inglés, alemán, griego y sueco.
-¿Pero algún recuerdo feliz?
Solo recuerdo una feliz ocasión en que logré tener una inesperada acogida en México, cuando el director del suplemento cultural del diario La Jornada, al que no sé cómo le llegó el libro, se quedó tan entusiasmado que decidió publicar dos de los cuentos en una sola entrega del periódico. Años después, por esos azares del destino, conocería en Barcelona a aquel lector mexicano, quien no era otro que el notable escritor Juan Villoro, con el que trabaría una gran amistad a partir de entonces.
PUEDES VER: Punk para resistir

-Tenías 29 años cuando publicaste este libro. La edad no determina nada, pero tampoco eras tan joven. ¿Desde ese entonces ya te anunciabas como un escritor que se toma su tiempo para publicar?
A diferencia de los poetas y esas intuiciones geniales que pueden asaltarlos a una edad precoz, los narradores suelen madurar más tarde, pues necesitan adquirir una mayor experiencia vital, a la par que aprender un oficio que tiene mucho de artesanal y exige sumo cuidado, esfuerzo y constancia. Por otra parte, a mí siempre me fue difícil escribir. Me cuesta mucho trabajo poner una palabra detrás de otra y sentirme satisfecho. No solo se trata de encontrar la palabra exacta, como le obsesionaba a Flaubert, sino de dotar a las frases de una cadencia que fluya con armonía y no resulte áspera al oído. En ese aspecto, yo he aprendido mucho del arte de la poesía. A veces he pensado que escribo cuentos con una actitud semejante a la de un poeta, bajo el arrebato o hechizo de una revelación trascendental, propiciada inopinadamente por un hecho de la realidad.
-Los cuentos fueron escritos en los años ochenta. Hay en ellos una atmósfera desesperanzadora. ¿Estos años son los nuevos ochenta?
No lo sé, salvo que son tan aciagos como aquellos. En todo caso, las circunstancias son distintas. En los años ochenta debimos sufrir las secuelas de la dictadura militar, una desastrosa crisis económica y una fractura social que precipitó la escalada terrorista de Sendero Luminoso. Tuvimos que acostumbrarnos a sobrevivir en un país que se debatía entre la miseria y la violencia. Pero, como decía mi maestro José Antonio Bravo, en el Perú “hay que aprender a escribir en el caos”. Supongo que ese clima de peligro y desesperanza influyó en la concepción de todos los cuentos de Caballos… Ahora que lo pienso, ninguno acaba bien. No obstante, diré que, al margen de ese ambiente de opresión que nos rodeaba, yo arrastraba una visión muy negativa del mundo desde que era un adolescente. Una crisis existencial que se fue acentuando por mis tendencias depresivas y que me llevó a ver siempre el vaso medio vacío en lugar de medio lleno, para decirlo en términos más simples.
-Uno de tus cuentos más antologados es el que da título al libro. Ahí vemos a un padre y a su hija. El padre proyecta una nerviosa ansiedad contenida. En esa época no eras padre . ¿Cuánto te cambió la paternidad?
Uf, qué pregunta más difícil. Increíblemente, creo que ese cuento anticipaba los temores que yo abrigaba frente a la paternidad. Durante mucho tiempo, me resistí a ser padre porque no quería contraer compromisos que limitaran mi devenir. Yo había visto cómo otros amigos y compañeros de labores se habían frustrado al tener que renunciar a sus sueños y aspiraciones por haber engendrado hijos demasiado pronto. Y, lo que es peor, en algunos casos, debían soportar abusos y humillaciones en sus trabajos porque no podían darse el lujo de perderlos, ya que tenían una familia que mantener. En cuanto a mí, yo solo quería librarme de cualquier atadura que me impidiera dedicarme a escribir y a recorrer el mundo en pos de las aventuras que habían inflamado mi imaginación, gracias a las novelas que me habían fascinado en mi adolescencia. Por esa razón, recién fui padre casi a los 42 años y no me arrepiento de haber esperado tanto, pues antes no habría podido asumir esa responsabilidad.
PUEDES VER: Se viene la FIL de Lima 2024

-¿Cómo te ha ido como padre?
No sé si he sido tan buen padre. Eso lo tendría que contestar mi hijo Blas. Pero sí he desarrollado una magnífica complicidad con él.
-En 1987, publicaste la antología En el camino. Además, tu primer libro fue prologado por Mario Vargas Llosa y ganaste “El Cuento de las 1000 Palabras” de Caretas, y el Premio José María Arguedas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo no marearse, o, mejor dicho, cómo asumiste ese periodo?
Pues no me lo tomé tan en serio. Siempre he sentido algo de pudor ante el “éxito” literario, que es muy relativo. Todo se debió a un conjunto de eventualidades que escapaban a mi control. Por supuesto, fue clave el apoyo de Vargas Llosa y su generoso prólogo, algo que se dio milagrosamente y sin haberlo buscado. En esa época, yo era un narrador desconocido y, al igual que otros jóvenes letraheridos de mi generación, ya me había resignado a tener que costear mi propia edición.
-“El libro vale en sí, por el clima, la emoción que transmite”. Esto dijo Ribeyro, el mayor cuentista peruano, sobre tu primer libro de cuentos.
No solo me complace esa frase sino cuando apunta que el libro “es crudo, duro, triste. Me ha hecho acordar de mi vida nocturna limeña, tragos, bares, putas, encuentros, desencuentros. Todas las vidas nocturnas se parecen, aunque las épocas cambien”. Ribeyro fue tan crucial para mi vocación narrativa como Vargas Llosa y Alfredo Bryce Echenique.
PUEDES VER: Docente de la UNMSM Luis Reyes: Mariátegui escribió sus 7 ensayos en un contexto político igual al de hoy

-¿Cómo llevaban la diferencia de edad?
Era 26 años mayor que yo. Cuando deambulábamos juntos por las calles de París o de Lima esa brecha se cerraba. Cometimos algunas travesuras y excesos que, por suerte, no acabaron mal. El mayor elogio que me hizo fue decirme que yo era como uno de esos viejos amigos con los que había compartido tantas aventuras y correrías bohemias en los años cincuenta, tal era la complicidad que existía entre ambos. Yo le tenía tanta devoción que me esforcé por encontrarle un nuevo editor (Jaime Campodónico) para La palabra del mudo y, más aún, ante mi insistencia, accedió a publicar sus diarios íntimos, los cuales no esperaba publicar en vida. Yo me ocupé de la edición de los textos y logramos sacar, antes de su muerte, tres volúmenes de los ocho o nueve previstos. Sin duda, Julio Ramón no sospechaba que esta obra mayor le iba a valer un reconocimiento internacional de polendas, adicional al que había obtenido con sus cuentos y “prosas apátridas”.
-Las amistades necesitan puntos de coincidencia.
Si llegamos a ser tan buenos amigos, eso se debió a que teníamos varias coincidencias a nivel de carácter y visión de la existencia. Él era un solitario, melancólico y escéptico contumaz y a menudo experimentaba “la tentación del fracaso”, como tituló a sus diarios íntimos. Y yo no le iba muy a la zaga.
-Hace unos meses, Vargas Llosa se despidió de la ficción con Le dedico mi silencio. ¿Volveremos a tener un escritor como él?
Mario Vargas Llosa es irrepetible. Un caso absolutamente excepcional. Tal como dijo Kawabata acerca de Mishima, un genio como aquel solo lo da la humanidad cada dos o tres siglos. Si hubiera fallecido o dejado de escribir a los 33 años, igual habría pasado a la historia de la literatura. No hay ningún novelista hispanoamericano que haya escrito, a esa edad, tres obras maestras como La ciudad y los perros, La casa verde y Conversación en La Catedral, además de una novela corta tan notable como Los cachorros. Y, como si eso fuera poco, ha transitado por todos los géneros: el cuento, la novela, el teatro, el ensayo, la crítica literaria, el artículo periodístico, el reportaje y la crónica de viaje, las memorias e, incluso, la poesía.
-Pero en Perú, por cuestiones políticas, no se le pasa del todo.
Es preciso advertir que sus pronunciamientos políticos han generado gran controversia. Pero, más allá de que uno coincida o no con sus posiciones, no cabe duda de su integridad y coherencia. Lamento que Vargas Llosa sea incomprendido y vilipendiado en su propio país. He constatado que sus detractores no solo se encuentran en las capas populares, sino, sobre todo, en los sectores más acomodados. El día en que él ya no esté entre nosotros, será tarde para aquilatar un legado que no supimos valorar en su momento.