En la jungla, por Jorge Bruce
“Tenemos el deber imperioso de salir del marasmo en el que estamos empantanados y defender nuestro país”
La situación que estamos viviendo en el Perú es de tal gravedad que el título de esta nota suena de inmediato a metáfora. Acuden a la mente imágenes de fieras salvajes, serpientes venenosas, pirañas o insectos voraces. Cada una de estas representaciones acompañada de su connotación política, a tenor de lo que se observa a diario en la deprimente escena de quienes dicen gobernarnos. Sin embargo, la imagen que presento a los lectores es literal. Para Fiestas Patrias, realicé un sueño infantil: caminar por puentes colgantes (llamados canopy en el argot turístico en inglés) sobre las copas de árboles inmensos, en la zona de amortiguación de la reserva delimitada por los ríos Pacaya y Samiria.
Para llegar hasta ahí hay que partir de Iquitos, llegar por tierra a Nauta y, desde el puerto nautino, navegar en peque-peque por el Marañón y el Ucayali, pasando por el lugar de nacimiento del mítico río Amazonas. Llegados a ese lugar emblemático y majestuoso, Lima y sus miserias morales se van desvaneciendo, para dar paso a un esplendor que reconforta y te llena con una energía que acá parece haberse extraviado en la bruma invernal.
Saliendo del Ucayali, se toma un afluente que permite desembarcar en el albergue, cuyas habitaciones están construidas en torno a los troncos de árboles gigantescos, comunicados entre sí por mis anhelados puentes colgantes. Ahí donde, como me dijo Jerson, nuestro guía, anidan los guacamayos. Comprenderán que no existen ascensores en ese lugar cuya energía proviene de paneles solares. Por lo cual es preciso ascender por unas escaleras serpenteantes, las que sometieron a mis rodillas a una prueba digna de los Juegos Olímpicos.
La recompensa amerita con creces el esfuerzo. La vista de ese verdor interminable, los cantos de aves cuya existencia es una revelación para cualquier citadino, incluso las tormentas tropicales, poco a poco te van sanando de ese estado crónico de poquita fe en el que andamos los habitantes de Lima. Llevaba en mi mochila un libro de Vinciane Despret, filósofa y psicóloga belga, quien escribe por fuera de los senderos trillados. La prueba: el libro en cuestión se titula Habitar como pájaro.
Viene al caso porque buena parte del texto la dedica a interpretar, releyendo a especialistas sobre la materia, el canto de las aves y su relación con el territorio, el apareamiento o la agresividad. Comprenderán que no podía escoger mejor lugar para hacer “trabajo de campo” al respecto. Ya sea en peque-peque o caminando por la espesura -desafiando los ataques inmisericordes de mosquitos, no sabría decir si enfurecidos o agradecidos-, pudimos escuchar los más diversos cantos imaginables. Muchos de ellos desconocidos para mí, los cuales Jerson no solo conocía, sino que imitaba a la perfección, logrando en ocasiones que le respondieran. Habiendo nacido en esa zona, los nombres de las variedades -algunos tan sorprendentes como la “mama vieja”- le eran tan familiares como el claxon para los limeños.
Una vez internados en ese verdor no terrible, como el del escritor chileno Benjamín Labatut en su espléndida novela (Un verdor terrible), sino de una belleza y tonalidades apabullantes, Lima y su grisura tóxica parecían salir de tu cuerpo. Cierto, la mente no funciona de manera tan maniquea, entre lo bueno y malo. De vez en cuando me asaltaba la angustia de saber que ese paraíso está amenazado por la tala ilegal y la deforestación inmisericorde. Por la triste realidad de saber que esas actividades depredadoras, que perjudican a la selva, sus habitantes y al mundo entero al atacar al pulmón de la tierra, están muy bien representadas en el Congreso. Y que esos enemigos de la civilización son los encargados de promulgar leyes que favorecen la muerte de la selva y sus habitantes, sean seres humanos, plantas o animales.
Al mismo tiempo, sin embargo, el mero hecho de caminar por esa fuente de vida te oxigena, inspira y, acaso lo más relevante, te incentiva el deseo de luchar para protegerla. Contrariamente al título irónico de la película de Armando Robles Godoy ("En la selva no hay estrellas"), en las noches despejadas el espectáculo de los astros es sublime. A lo cual se aúna el canto de ranas cuya existencia me era insospechable.
Mientras emprendíamos el retorno con mi hija de 19, me preguntaba cómo la rapacidad de algunos facinerosos -desde los congresistas que traicionan sus raíces hasta los empresarios inescrupulosos que los financian- podían ensañarse con tamaño prodigio. Freud habría sonreído ante la ingenuidad de mi pregunta. La pulsión de dominio tiene el poder de hacer olvidar o bien de disociar, lo más sagrado y pisotearlo con violencia, en provecho personal.
No me refiero a quienes la urgencia de sobrevivir, en una sociedad signada por la inequidad, los puede llevar a contaminar ríos o destruir el patrimonio. El Estado debería -pero sabemos que ese verbo ha perdido sentido en el nuestro- ofrecer alternativas que eviten esa violación de la madre naturaleza. Los imperdonables son todos aquellos que, pudiendo enriquecerse de manera constructiva, toman esos atajos tanáticos, sin importarles el bien común.
Sé que mi sueño infantil me ha llevado muy lejos, en sentido tanto literal como figurado. Pero ahora sé también que tenemos el deber imperioso de salir del marasmo en el que estamos empantanados, y defender con todas nuestras fuerzas e imaginación el fabuloso país en el que nos ha tocado vivir. A pesar de que Lima y otras ciudades del Perú, se empeñen en hacernos creer que estamos condenados en algún profundo círculo del infierno.
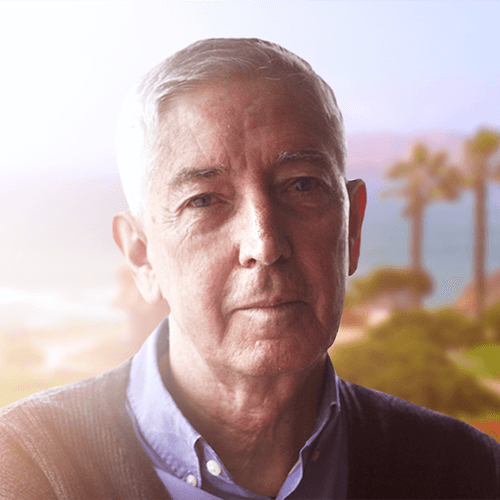
El factor humano
Jorge Bruce es un reconocido psicoanalista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado varias columnas de opinión en diversos medios de comunicación. Es autor del libro "Nos habíamos choleado tanto. Psicoanálisis y racismo".