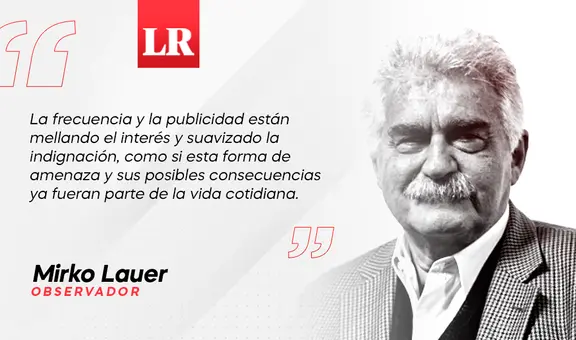Medea en La Libertad, por Jorge Bruce
"El guion de la historia peruana reciente, como puede verse en los discursos de ‘la mamá del Perú’, lo escribe alguien que reemplaza la falta de talento con cinismo y una carencia de empatía rayana en el sadismo".

En el Perú, como en otros países latinoamericanos, es muy común referirse a personas con las que no nos une un vínculo familiar, recurriendo a los mismos para crear un acercamiento. De este modo nos llamamos hermano, papá, mamá, primo o sobrino, sin que necesariamente medien lazos sanguíneos. Esto es congruente con una cultura de la desconfianza, en donde solo nos sentimos seguros en entornos de estrecha vinculación.
También puede tratarse de crear un lazo artificial instantáneo con un desconocido, por motivos diversos. Desde los más altruistas, como la voluntad de acortar las distancias afectivas, hasta los más narcisistas o psicopáticos, como la búsqueda de crear un ambiente de seguridad con la intención de obtener un beneficio personal. Hay muchas opciones intermediarias. Por ejemplo, alguien que está en la miseria y recurre a alguno de estos apelativos del orden familiar, con la finalidad de ablandar los corazones encallecidos y mover a la generosidad, a fin de obtener una dádiva urgente, salvadora.
Ahora bien, si no permanecemos en la superficie y procuramos ahondar en los significados de los mencionados vínculos, nos encontramos rápidamente con una complejidad que remite a las historias familiares, en sentido tanto real como figurado. Todos sabemos de familias cuyos miembros se distancian. Atravesados por la ambivalencia, en ocasiones esos supuestos nexos de seguridad y cariño pueden convertirse en frialdad, rencor, odio o, el signo más flagrante de la pulsión de muerte, indiferencia. Puede haber de por medio conflictos infantiles no resueltos, compuestos de celos, rivalidad, envidia y un sinfín de afectos signados por el trabajo de lo negativo, en donde los sacrosantos lazos familiares se distienden o incluso rompen.
Las herencias suelen ser pruebas ácidas de lo anterior. Las familias sólidamente constituidas navegan esto con solvencia –no importa el monto– y respeto por los derechos de todos. Las que no tienen ese privilegio, incluyendo por supuesto las innumerables fórmulas recombinantes que no encajan con el modelo tradicional de los Ingalls, se ven sometidas a embates tormentosos que a menudo terminan mal.
Los grandes autores de la tragedia griega –Esquilo, Sófocles, Eurípides– lo entendieron y dramatizaron en obras inmortales. Ellos fundaron el teatro occidental en Atenas, poco antes del siglo V a. C. Sus obras son clásicas porque expresan, casi treinta siglos después, la esencia de lo humano. La misma catarsis –purga de pasiones según Aristóteles– que experimentaban los griegos antes de Cristo, la vivimos nosotros en el siglo XXI de nuestra era. Ortega traduce a Sófocles: “El tiempo, lento e infinito, va sacando a la luz cuanto está oculto y ocultando las cosas manifiestas”. Esta podría ser una perfecta descripción del psicoanálisis. No en balde Freud hizo de Edipo, del citado Sófocles, la piedra angular de su edificio teórico.
Pero la tragedia que nos concierne en esta nota es la Medea de Eurípides. Hace poco, la presidenta Boluarte, de visita en La Libertad, declaró en un discurso público, junto al gobernador César Acuña, que mientras él era el papá de su región, ella era “la mamá del Perú”. Más allá del bajísimo índice de aprobación que suscita la mandataria, la razón para invocar a Medea es que, en la versión de Eurípides, la heroína trágica de la antigüedad mató a sus hijos para vengarse de Jasón (el de los Argonautas). Entre diciembre del 2022 y febrero del 2023, 49 peruanos fueron asesinados en el contexto de una ola de protestas. Varios de los ejecutados ni siquiera participaban de las manifestaciones. Tuvieron la mala suerte de pasar por ahí, cuando las balas de las fuerzas del orden segaron sus vidas.
PUEDES VER: Una catástrofe moral, por Cecilia Méndez

La presidenta Boluarte nunca pidió perdón por estos asesinatos. Tampoco las investigaciones han dado fruto alguno, y todo hace pensar que no existen tales investigaciones. Peor aún, en una de esas desafortunadas declaraciones que llevan su sello, Dina Boluarte preguntó: ¿Quién los mató? ¡Fueron ellos mismos!, respondió. Ni Medea se atrevió a tanto, pues ese nivel de negación resultaría inverosímil para un dramaturgo excelso como Eurípides. Pero el guion de la historia peruana reciente, como puede verse en los discursos de “la mamá del Perú”, lo escribe alguien que reemplaza la falta de talento con cinismo y una carencia de empatía rayana en el sadismo.
Lejos de producir catarsis, ese elemento de purificación que permite a los espectadores de la tragedia salir del teatro más ligeros e instruidos de cuando entraron, estas declaraciones incoherentes generan indignación y repudio. Algo similar a cuando alguien acude a una mala obra de teatro o película. Al salir siente que ha perdido su tiempo y, en lugar de sentirse más en contacto consigo mismo, lo que siente es del orden de la escisión. Como si hubiera ingerido comida chatarra.
Una presidenta capaz de sintonizar con los afectos de los gobernados puede, en efecto, ser sentida como una madre suficientemente buena (D. W. Winnicott). Es decir, no una madre perfecta, puesto que tal cosa no existe, como no existe un gobernante ideal (menos aún “de lujo”), pero sí alguien que está en condiciones de contener los afectos más dolorosos o angustiosos de los peruanos. De esta manera, tal como la madre suficientemente buena, nos ayuda a soportar las inclemencias de tiempos tan duros como estos.
Pero eso requeriría una serie de cualidades que Dina Boluarte hasta ahora no ha mostrado: compasión por el sufrimiento de los familiares de las víctimas, voluntad de hacer justicia, respeto por el dolor atroz de quienes han perdido a sus hijos, parejas, hermanos, etcétera. Estos vínculos sí son genuinos y no impostados como el discurso pronunciado en La Libertad. En lugar de generar el afecto y el sentimiento de protección que una madre puede dar a sus hijos, lo que produce es sentimientos de incomprensión, abandono, rabia, desesperanza. Lo cual se ve agravado por la expresión en el rostro de la presidenta cuando pretende ser nuestra madre: una sonrisa de alborozo como si estuviera en una fiesta de cumpleaños, en vez de reconocer que estamos de duelo no solo por las muertes mencionadas, sino también por la tragedia del COVID y sus más de doscientos mil fallecidos en condiciones inenarrables. Tuve la posibilidad de tratar a un médico de un hospital público de provincia, y las escenas que narró en muchas sesiones, son de un horror absoluto.
Medea encarna la potencia incontenible de las pulsiones primitivas. A pesar de la barbarie de sus actos, no es inmune a la duda ni el sufrimiento. Los monólogos del personaje trágico revelan sus cuestionamientos. Algunos críticos consideran que estas íntimas reflexiones anticipan el monólogo interior que aparecerá con fuerza en la literatura del siglo XX. Nada de esto se trasluce en las palabras de nuestra presidenta. Sus discursos carecen de profundidad y por eso nadie se identifica con ellos. En lo único que asemeja a la inolvidable Medea, a quien a pesar de sus horrendos crímenes podemos intentar comprender, es en un pasaje al acto ajeno a toda simbolización.