Grietas en el nuevo régimen, por Juan De la Puente
“El régimen está atrapado en su propia naturaleza. El Perú necesita ser gobernado y no solo mandado. Demasiada crisis para escasas capacidades”.

El Perú tiene un nuevo régimen político que si se consolida, reordenará las reglas del poder, con similar resultado a las que impulsó Fujimori en el período 1992-2000. El nuevo régimen es autoritario, conservador y parlamentario de facto. Al mismo tiempo, es continuista por partida doble: neoliberal en lo económico y tolerante con las corrupciones, salvo aquellas que, selectivamente, le interesa abordar.
La coalición Ejecutivo/Legislativo que se hizo del poder en diciembre ha dejado de ser una coalición para convertirse, precisamente, en un régimen organizado alrededor del Congreso, que ha transitado en pocos meses de la defensa del Gobierno a su tutela y cuyo propósito central es la subordinación de los poderes mediante la figura denominada “copamiento”, aunque existe otro proceso concurrente, el alineamiento.
Vivimos un punto de partida, no de llegada. La larga crisis, que se agrava desde la última etapa del Gobierno de Humala, aunada al retroceso en el desarrollo humano, ha producido este nuevo estado de cosas. Sobre los escombros del sistema presidencialista unicameral implantado por la Constitución de 1993, se levanta un régimen parlamentario de facto.
El régimen no se habría impuesto sin el golpe de Estado de Castillo, que le abrió la puerta, y la cruenta represión en las protestas de diciembre-febrero. Sostenemos que, sin embargo, este resultado es influenciado decisivamente por tres fenómenos de largo plazo que atraviesan la última etapa del ciclo crítico nacional y que han llegado para quedarse: el auge extremista, que ha sido capaz de organizar una mayoría parlamentaria; la mutilación —o automutilación— de la izquierda, gran parte de ella comprometida hasta el final con Castillo; y el fracaso/bloqueo de las iniciativas de reforma política y económica que han vaciado de contenido la democracia.
El golpe de Estado fallido de Castillo y el fracaso previo de su gobierno, y la sucesión presidencial, inicialmente legal y constitucional, ya no son los hechos principales. Tampoco es la insumisión de los pueblos del sur que desafiaron el nuevo poder a inicios del año y que fracasó en su empeño de adelantar las elecciones.
Lo más importante es, precisamente, el nuevo estado de cosas que por ahora recibe varios nombres —dictadura cívico-militar, dictadura parlamentaria, fin del consenso democrático, fin de fin, entre otros— y que implica una seria regresión de la democracia.
Es probable que el Perú sea el primer país de la región en el que se lleva a cabo una regresión democrática como consecuencia de este cuadro de policrisis posteriores a la pandemia, donde el extremismo de las élites alcanza sus propósitos erosivos, una paradójica respuesta incierta a la incertidumbre.
¿Cuánto durará? No es posible estimar su capacidad de asentamiento. El nuevo régimen parece haber integrado a las FF.AA., la élite empresarial y a la mayoría de medios, y se beneficia de la falta de una oposición articulada. Contra lo que se supone, la mayoría de legisladores de izquierda, centro y liberales, llamados a una oposición activa, también fueron integrados al régimen.
El nuevo Perú está hecho de grandes acuerdos y pequeñas confabulaciones. La decisión de colocar bajo su esfera al Ministerio Público, con la sanción a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos es la última de un grupo de decisiones orientadas a fortalecer el papel del Congreso y los poderes alineados. Hasta el grupo denominado “Los Niños”, sostén de Castillo gracias a prebendas, y los legisladores que les roban el salario de sus trabajadores, fueron perdonados e integrados al “estado de cosas”. El sistema, que había resistido varios terremotos desde 2015, finalmente ha sido tomado por dentro.
Aun así, el régimen es precario y amenazado con frecuencia por la implosión. Está aislado internacionalmente y fuera de la capital, con altas cifras de desaprobación, todo lo cual no es suficiente para provocar su caída porque su debilidad es menor que la debilidad de la oposición, y porque su precariedad ha sido asimilada por el Estado y la sociedad.
A los microciclos de inestabilidad en los últimos meses del Gobierno de Castillo y los primeros meses del Gobierno de Boluarte —una inestabilidad ingobernable— les ha sucedido una incertidumbre predecible, un tembloroso desequilibrio de debilidades compartidas que se enlazan y neutralizan.
Es natural que se piense que estamos ante al inicio de un largo ciclo autoritario. Algunas voces pesimistas así lo consideran y atribuyen a los actores grandes operaciones organizadas al milímetro. No es cierto por ahora. La caótica dinámica de las élites peruanas y la expectativa pasiva de la sociedad impiden trazar una perspectiva firme de esta etapa.
El momento pos-Castillo no ha terminado. Los actores del nuevo régimen están atravesados por una fuerte intersubjetividad extremista e intereses políticos y económicos. Mientras la derecha pragmática se contenta con el corto plazo —desmontajes, lobbies mercantilistas y sobrevivencia—, el sector más conservador doctrinario, el de la “batalla cultural” y contraria a la Agenda 2030, tiene además la ilusión de la unidad de la derecha para el 2026. Dos elementos a favor del nuevo régimen son que el cambio democrático ha perdido atractivo y que casi todas las tradiciones políticas han abandonado la defensa de la democracia y sus valores liberales. Es lamentable que los intelectuales que hace 25 años se enfrentaron al autoritarismo se hayan trasladado en masa a ese campo.
El desafío más importante del régimen es “llegar al 2026”, un período geológico para la colección de debilidades que está en el poder. Para consolidarse, necesitan llegar al 2026, pero llegar bien, de lo contrario arrastrarán al descrédito a sus ofertas electorales. Quizás por esa razón, ahora mismo el gabinete Otárola es prescindible. Hay mucho en juego.
El Gobierno carece de oxígeno para llegar al 2026. Las recientes declaraciones de Keiko Fujimori buscan presionar al Gobierno y al Congreso para impedir un mayor descrédito y acaso la implosión de ambas instituciones. El tembloroso desequilibrio necesita ayuda y la idea vendida en los últimos días, que personaliza el contexto oficialista entre Keiko vs. Dina, es incompleta. No es un asunto de liderazgos, sino de agenda.
PUEDES VER: Congreso aprueba nombramiento automático para docentes que tengan más de 3 años como contratados
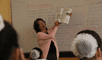
El desencuentro por la agenda corta no impide fijarse en las grietas de origen del nuevo régimen, visiblemente deficitario en la gestión pública. Por primera vez en 30 años, la tecnocracia no puede acudir en ayuda de la política porque sus filas están diezmadas y sus generales están en retiro.
El nuevo régimen está atrapado en su propia naturaleza. El Perú necesita ser gobernado y no solo mandado. Demasiada crisis para escasas capacidades. El juego de debilidades los obliga a relanzarse con mayor frecuencia en un rito desgastante. El régimen no tiene plan B, salvo las elecciones adelantadas, pero en la permanencia de Boluarte se juega gran parte de lo que algunos han llamado la transición autoritaria, la agenda larga.
El escenario se mueve con desorden y precariedad. No estamos ante juegos excepcionales o maestros de la trama. El juego preferido es Jenga. Tienen el poder, pero la torre tiembla.









