El factor Antauro: cultura política, caudillismo, autoritarismo y nación, por Gustavo Montoya
"El militarismo no es una experiencia que se limite a los cuarteles, pues son décadas de persistencia histórica a punta de leyes y discursos. Se trata de una cultura. Los reservistas de Antauro son imaginados como prolongación fáctica de esos rituales”.

La tradición autoritaria es un elemento central en la historia política de la República, que en realidad es más bien un modelo de gobernabilidad híbrido, una democracia tropical, según la acertada frase de Jorge Basadre, y en donde se combinan experiencias culturales coloniales que no terminan de cristalizar y adquirir connotaciones modernas. Pero la materialidad del autoritarismo, que además recorre lo público y privado, tiene una prima hermana, si hemos de ubicar social y temporalmente tal experiencia en la época republicana: es el militarismo. En este texto, se trata de razonar al actor político que es Antauro Humala desde consideraciones culturales, la historia política y las mentalidades colectivas.
El militarismo no es una experiencia que se limite a los cuarteles, pues son décadas y décadas que suman más de un siglo, y que no desaparecen a punta de leyes y discursos. Se trata de una cultura, en el más fuerte sentido del término. Son hábitos y costumbres, actitudes e imaginarios que forman parte de esas capas profundas alojadas en los comportamientos colectivos. No basta sino darse una vuelta por esas plazas de armas en provincias de todo el país para contemplar esos rituales domingueros, cuya centralidad es ocupada precisamente por militares. La bandera, el desfile, las armas, el uniforme y la comparsa de civiles. En muchos sentidos, los reservistas seguidores de Antauro son vistos o imaginados como una prolongación fáctica de aquellos rituales.
Para espanto de sus detractores, la figura de Antauro, que ya aparece en las encuestas, se cierne como una amenaza que no hace sino alimentar esos miedos sociales que paralizan y conducen al precipicio. Es la antigua actitud de no buscar explicar las anomalías sociales que aún nos acosan, para luego lamentar y clamar por esas soluciones radicales, justamente esos personajes que encarnan el orden a cualquier costo. Hace más de quince años, cientos de jóvenes licenciados del ejército recorren una y otra vez el país, vendiendo la publicación oficial del etnocacerismo. Existe ahí una ideología, un aparato político y, lo más destacable, esa voluntad, casi un apostolado, entre estos reservistas.
PUEDES VER: El cumple de Dina: la presidenta con nuevo rostro y sin sangre en la cara, por Juliana Oxenford
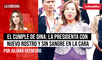
Autoritarismo, violencia, caudillismo y cultura política poseen ciertamente otras dimensiones que forman parte de la nación imaginada que los medios de comunicación proyectan día a día. La violencia familiar, aquella que se practica desde los colegios públicos y privados, la violencia de género y el feminicidio, las barras bravas, calles y urbanizaciones enteras que se encierran y la criminalidad galopante que no cesa. ¿Existen diagnósticos y respuestas oportunas e inteligentes? Cierta hipocresía estructural que gasta palabras y tinta se solaza contemplando la superficie. ¿Cuántos de esos jóvenes que militan con fervor en esas bandas criminales habrán visto frustradas sus aspiraciones infantiles de realizarse como profesionales, para terminar optando por el crimen y el delito? La sociedad contemporánea ha llegado a un punto de no retorno, pese a quien le pese.
Si se ha de buscar explicaciones y razones suficientes para avizorar el corto plazo, tal escenario nos remite a preguntas elementales o inquietantes según el punto de vista o la perspectiva que se asuma. El factor Antauro nos remite por encima de voluntades individuales a problemas estructurales irresueltos. Su discurso se alimenta y alienta a un antiguo y sordo rumor que viene de muy lejos, y que no ha dejado de circular entre las corrientes subterráneas del país. Cierto nacionalismo con fuerte componente étnico andino, autoritario, jerárquico y excluyente. Lo que para J. C. Mariátegui era el problema del indio, tal experiencia colectiva oprobiosa se ha transfigurado y trasladado a escenarios de la representación electoral, la ciudadanía y los derechos sociales, contra el centralismo, y toda la galería de perlas de la clase política: la corrupción y la serie de desmanes y fechorías que la población contempla rechinando los dientes. Una explosiva combinación de utopía andina y caudillismo. En buena cuenta, es también la historia del mestizo en los Andes y su destino, para citar la obra de Z. Zorrilla.
¿Qué niveles de lealtad, o bajo qué consideraciones de fidelidad se insertan al actual sistema político y modelo de sociedad, esos miles y miles de jóvenes mestizos, sobre todo en las regiones más atrasadas, y donde se va engrosando un proletariado dispuesto a cualquier aventura autoritaria? La crispación con la que se le oye a Antauro cuando ofrece entrevistas y declaraciones es, en realidad, una voz colectiva impaciente, cuyos rostros se ven de vez en vez, a propósito de esas últimas erupciones sociales. Nada de esto es nuevo, pues ya fue señalado de mil formas. Cuando las fracturas y desencuentros entre Estado y sociedad son irreversibles, sobreviene lo inimaginable.
Por otro lado, la fuerte tendencia hacia el caudillismo, muy presente entre las mayorías sociales, hunde sus raíces en esa búsqueda permanente de arquetipos que definen a sociedades poscoloniales. El pasado peruano abunda en incas, virreyes, caudillos civiles y militares. Toda una colección de militares en el S. XIX que va desde Castilla y Cáceres, Sánchez Cerro, Odría, Velasco, sin omitir a Leguía y Fujimori en el S. XX. Es la mirada fija y hasta extraviada a la espera del mesías político que aguardan las multitudes, para configurar esa explosiva mezcla de masa y poder.
El factor Antauro se ha ido configurando en las últimas dos décadas, y para ser más preciso, desde la caída de la dictadura fujimorista, seguida de insurrecciones y asonadas (Locumba y Andahuaylas); y el saldo del formalismo electoral y el sistema democrático no es precisamente alentador. Presidentes presos por corrupción, un suicida, la pandemia que exhibió descaradamente el tipo de Estado realmente existente y el zafarrancho institucional a la vista de todos y sin que nadie atine a explicarlo. Bajo tal marco, su discurso es irrefutable desde la mirada escéptica de la plebe rural y urbana. Habría que agregar que el líder tuvo todo el tiempo del mundo para leer y leer, meditar y contemplar desde su encierro aquel panorama sombrío y casi caduco.
Hay coyunturas históricas que se presentan casi como inevitables, y acontecen cuando determinadas tendencias se hacen recurrentes y los actores políticos y sociales se perfilan con determinados horizontes de sentido. Son como piezas que se han ido sedimentando con método, que arrastran elementos del pasado remoto y se amalgaman con lo nuevo sin perder los vínculos de todo tipo que les dan sentido. No son leyes históricas, pero en el Perú la recurrencia de errores y desvaríos hace, hasta cierto punto, que la historia inmediata sea previsible. No, la república no está embrujada.
Y, sin embargo, la historia sigue su curso.
Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)
Ofertas

Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIO
S/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIO
S/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90



