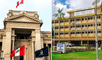Las murallas que nos separan…, por Ana Neyra
“Aún es posible reafirmar la convicción –tan retada en los últimos tiempos con tragedia, dolor y exclusión– de que vale la pena seguir luchando para construir el país que merecemos”.

El 10 de agosto pasado se inauguró la edición 27 del Festival de Cine de Lima PUCP. En la ceremonia de apertura, se reconoció el rol de la mujer en el cine, y, para ello, se brindó homenaje a dos grandes productoras (Esther García y Lita Stantic). También se destacó, por su director, nuestro rol como protagonistas, como propone este año el Festival. En medio de esta sentida ceremonia, me conmovió particularmente la película que se proyectó: La Muralla Verde (1970), dirigida por Armando Robles Godoy, en versión digitalmente reconstruida por la Filmoteca PUCP.
Sin adelantar demasiado argumento y recomendando muchísimo verla (aún el Festival se queda hasta el 18, pero ojalá luego continúe su proyección y la de tantas otras películas), debo confesar que salí decidida a escribir esta reflexión. Tal vez fue por la sensación de que el Perú no ha cambiado mucho desde la década del 70. La interminable e ilógica burocracia, con idas y venidas de papeles y trámites que pueden desalentar al más decidido perseguidor de sueños; o la ampulosidad del homenaje a la autoridad que visita la zona, sin importar demasiado dejar desatendidos servicios esenciales.
La reacción de la sala –entre la risa irónica y la indignación– no podía evitarse frente al discurso del presidente visitante de que, antes de que acabara su Gobierno, la selva iba a estar plenamente integrada al país, que se superponía a la desesperación para lograr una atención oportuna de salud. ¿Alguna vez realmente permitimos que todos en el Perú tuviéramos “ciudadanía plena”? ¿Lo incentivamos? ¿Al menos lo permitimos? ¿O los separamos con esa muralla infranqueable entre Lima y “el resto del Perú”?
Repensaba esto a propósito de las muertes de los últimos meses en Ayacucho o Puno, pero también en los últimos días a propósito del caso de Mila, una niña de once años, sistemáticamente violentada por su padrastro, separada de su madre y a quien una junta médica inicialmente negó un aborto terapéutico, para luego formarse una nueva que lo autoriza (probablemente en mucho por la presión mediática).
¿No debería ser parte de un acuerdo mínimo que una niña no puede llevar un embarazo a término, que ello pone en riesgo su salud (física y mental), que las posibilidades de muerte materna se incrementan, o simplemente que le quitamos su derecho a ser niña? Todos estos casos son violaciones porque una niña no puede consentir una relación sexual a esa edad. ¿Realmente la hacemos sentir ciudadana (o persona) si el Estado le niega estos derechos mínimos? Si Mila tuviera otra situación socioeconómica, probablemente hubiera podido acceder a un aborto, y uno con la mayor seguridad y sin la reprobación de quienes la deshumanizan y la culpan. Si hoy hablamos de mínimos, ¿estos casos no deberían exigir una despenalización expresa del aborto? ¿Podemos hacer criminal a una niña que busca preservar su vida y salud?
Las obras se vuelven independientes de sus creadores y las valoramos no solo por su visión artística, sino por lo que nos mueven, lo que nos llevan a repensar, a la luz de la crítica que nos proponen, de la acción a la que nos animan. Vuelvo a la reflexión que hacía ese día también el rector de la PUCP, en un discurso que creo que más personas deberíamos escuchar. La importancia de la educación y la cultura para construir democracia, pero sobre todo también de no perder el optimismo –no como un idealismo absurdo –, sino como una fe en lo que es el país y sus habitantes; en ese deseo –posible– de que aún hay mucho por recuperar, esa sensación de comunidad que nos acompaña aún en los momentos más oscuros. Aún es posible reafirmar la convicción –tan retada en los últimos tiempos con tragedia, dolor y exclusión– de que vale la pena seguir luchando para construir el país que merecemos.