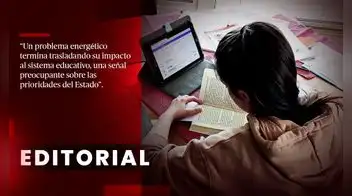EE. UU.: Fascistas y confederados
“En el fascismo la verdad no emana de los hechos sino del poder, del líder que crea el mito fascista de la ‘gran nación’ que, en el caso de Trump, es una nación de blancos”.

Desde el comienzo de su gobierno, Trump dio muestras de su vocación fascista. Esto quedó evidenciado, en primer lugar, en su lenguaje divisivo impregnado de racismo: “ellos” contra “nosotros” –parafraseando a Jason Stanley— donde “ellos” son los inmigrantes marrones y los estadounidenses negros, y “nosotros” los blancos. De allí las primeras leyes: construir muros y cerrar fronteras a los percibidos como no blancos.
En segundo lugar, está su vocación antidemocrática, expresada en un ataque sistemático a la división de poderes y a las instituciones de un Estado que él mismo debía liderar. Trump inauguró su régimen denigrando a funcionarios FBI, de la CIA, del Departamento de Estado, y destruyendo o debilitando agencias estatales, y lo concluyó dinamitando el Parlamento, el corazón mismo de la democracia representativa, con la idea de perpetuarse en e l poder, contra los resultados electorales. Este ataque al Capitolio por hordas de supremacistas blancos alentados por su prédica mendaz, machacada obsesivamente, de que las elecciones fueron fraguadas, no solo fue una afrenta a la voluntad de millones de estadounidenses expresada en las urnas, sino de los tribunales de justicia, incluyendo la Corte Suprema, que, uno a uno, desestimaron sus más de 60 demandas de fraude electoral. Trump desconoció los poderes legislativo, judicial y electoral, y también a los fiscales generales de los estados en los que creía podría torcer los resultados a su favor. Como nada resultó, y como el ejército no iba a acompañar su aventura golpista, arengó a sus seguidores para que marchasen al Capitolio a impedir por la fuerza la certificación de los votos, en un espectáculo macabro que horrorizó al mundo. Trump nunca reconoció su responsabilidad ni expresó empatía por las cuatro personas que murieron vivando su nombre, ni por el policía asesinado; ni siquiera por los congresistas o por su incondicional vicepresidente, cuyas vidas estuvieron en juego en el ataque. Nada hizo por detener la violencia.
Y esta vocación por la violencia, de la que Trump hizo siempre alarde con sus guiños de aprobación a los grupos de supremacistas blancos y neonazis, aun después de los asesinatos que estos perpetraron en ocasiones, constituye un t ercer aspecto que tipifica a los fascismos, de acuerdo al historiador Federico Finchelstein (A Brief History of Fascist Lies, UC Press, 2020).
En cuarto lugar está el uso sistemático de la mentira, a l a que Trump no dio tregua. Si hay quienes consideran a la mentira un elemento constitutivo de la política, aquella es central en el fascismo, dice Finchelstein. Y, parafraseando a Arendt, prosigue: “el fascismo es la mentira organizada”; “no se trata solo de ocultar la verdad si no de destruirla”. De allí el ataque incesante de Trump a la prensa como “noticias falsas “. En el fascismo la verdad no emana de los hechos sino del poder, del líder que crea el mito fascista de la “gran nación” que, en el caso de Trump, es una nación de blancos.
Pese a que estos cuatro rasgos del fascismo estuvieron presentes desde el comienzo en el reinado de Trump, son pocos los académicos estadounidenses que lo han llamado fascista. Esto puede deberse a la acendrara autopercepción de su país como el adalid de la democracia en el mundo, cosa que dudamos muchxs latinoamericanxs: EEUU apoyó a dictaduras y destruyó democracias en América Latina durante buena parte del siglo XX. También lo dudan muchxs afroamericanxs, cuyas luchas por ser considerados ciudadanxs desde 1865, en que la causa esclavista de la Confederación fue derrotada, se enfrentaron con brutal violencia, que recrudece cada vez que un negrx asume un puesto de poder, como ocurrió durante la Reconstrucción (1865-1877). Y como volvió a ocurrir con Obama. El trumpismo podría entenderse como una reacción “NeoConfederada” a Obama, visto como una amenaza al privilegio racial blanco. Las banderas confederadas que se vieron flamear en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero no fueron casuales, como tampoco lo es que Trump será juzgado por “incitar a la insurrección”. Esta enmienda fue añadida a la Constitución después de la Guerra Civil de 1861-1865, para evitar una nueva insurrección confederada. Pues, en su momento, dicha guerra se conoció precisamente como “insurrección”.
Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)
Ofertas

Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIO
S/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIO
S/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90