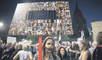Apuntes de una misión en Israel (I)
"En 1995, Rabin fue asesinado por un judío religioso contrario a Oslo y, poco antes de nuevas elecciones en Israel, militantes suicidas de Hamás mataron a una treintena de israelíes judíos".
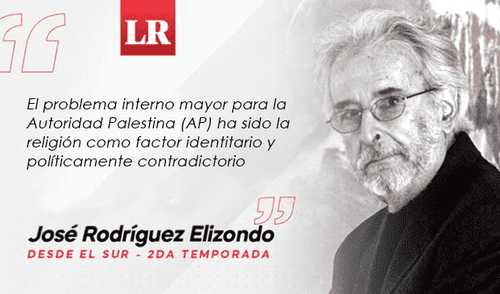
La invasión terrorista de Hamás a Israel y la réplica en formato guerra de Biniamin Netanyahu me indujeron a revisitar apuntes de mi misión diplomática en Israel. Entonces, coincidí con el ocaso de los Acuerdos de Oslo, negociación diplomática diseñada por Shimon Peres para formalizar una paz autosustentable entre israelíes y palestinos. Su frustración se debió al impacto de episodios recurrentes de violencia, funcionales a la política anti-Oslo de Netanyahu, rival de Peres. Fue una suerte de normalización del binomio atentado/ represalia, que catalizó una secuencia en cadena: éxito electoral de Netanyahu, proliferación de asentamientos judíos, división del poder palestino entre Gaza y Cisjordania y polarización en Israel. Son temas que se vinculan con la guerra en desarrollo y que estoy procesando para un texto mayor. A continuación, algunos capítulos de ese trabajo.
El fondo cultural
En la base del conflicto está la partición territorial de la ONU de 1947 —solo aceptada por los judíos— y estructuras culturales cuya importancia suelen desconocer los analistas occidentales. Condicionados por las semejanzas entre sus sistemas políticos y el de Israel, tienden a una contraposición simple: régimen democrático israelí vs. régimen autoritario palestino.
Tal subvaloración del genoma cultural se da, incluso, en Samuel Huntington, cuando afirma en su Clash of civilizations que Israel es un país “creado por Occidente”. Privilegia así el binomio judeo-cristiano por sobre el judeo-islámico, que arranca del tronco abrahámico. Olvida que son las raíces y no las ramas las que sostienen el árbol y que Israel tiene una identidad preoccidental que constituye el factor de unidad y lucha con sus vecinos árabes y árabes-palestinos.
Tanto importa la diferencia que ha impedido a Israel contar con una Constitución Política. Sus líderes históricos asumieron que ello violentaría a quienes no conciben ley civil alguna por sobre la ley divina. Por lo mismo, no existe solución constitucional para los distintos criterios sobre territorialidad, entre los cuales está el de Eretz Israel, que reivindica las fronteras bíblicas del pueblo judío. Este factor marca, en especial, la pulsión mesiánica de los colonos judíos en los asentamientos.
No menos compleja (aunque más lejana para la observación de Occidente) es la estructura sociocultural palestina. Con sus dependencias históricas de otros Estados o imperios sus componentes locales y tribales contienen distintos y conflictivos relacionamientos con el resto del mundo árabe. En lo principal y a semejanza de los judíos religiosos, ello ha privilegiado la ley islámica o Shariá, con las consiguientes tensiones entre la población cristiana, drusa, bahai y creyentes de distintas denominaciones islámicas.
Por lo dicho, el problema interno mayor para la Autoridad Palestina (AP) ha sido la religión como factor identitario y políticamente contradictorio. Esto explica la secesión de Gaza, bajo hegemonía de Hamás y la consiguiente dualidad del poder político palestino. También explica por qué el proyecto de diálogo interreligioso del Vaticano, activado por Juan Pablo II en el 2000, tuvo más acogida en los judíos que en los musulmanes. Durante su visita a Israel del año 2000, fue mejor recibido por el Gobierno y religiosos israelíes que por los líderes religiosos palestinos.
Ante tan desigual realidad, un analista occidental debe relativizar la perspectiva propia de los Estados de derecho laicos y democráticos. La independencia de los Gobiernos respecto a las comunidades religiosas les permite negociar conflictos con cierta soltura terrenal. Esto no suele suceder cuando la última palabra se delega en una divinidad.
Oslo en la encrucijada
Por sobre la complejidad anotada y gracias al fin de la Guerra Fría, pudo iniciarse un proceso de paz entre palestinos y judíos. Sin superpotencia soviética que avalara la utopía panarabista de la inaceptabilidad de un Estado judío, representantes de Israel y de la OLP pudieron reconocerse como interlocutores legítimos, dispuestos a negociar. Sucedió en la Conferencia de Paz para el Medio Oriente de 1991, en Madrid. Fue el preludio de una negociación directa, con facilitadores noruegos, que produjo los Acuerdos de Oslo de 1993. Era un compromiso complejo y gradualizado, que contenía devolución y canje de territorios, congelamiento de los asentamientos y compromisos para negociar otros grandes temas pendientes, como el estatus de Jerusalén y de los refugiados. Liderado por el primer ministro Itzhak Rabin, su canciller Shimon Peres y el líder de la OLP, Yasser Arafat, su horizonte era un Estado palestino independiente, bajo el lema “paz por territorios”.
Hubo beneficios inmediatos. Para Israel se tradujo en un retroceso del aislamiento internacional y un notable comportamiento de su economía, que potenció su industria turística y llevó a posiciones líderes en el ámbito tecnocientífico. Entre 1990-1996, el país creció al 6%, su ingreso per cápita fue acercándose al de los países desarrollados, comenzó a visualizar una inflación casi cero, redujo su gasto militar, su tasa de desempleo, y aumentó la producción y exportación de bienes con alta tecnología incorporada.
Por su parte, bajo liderazgo de la AP, los palestinos asumieron un control entre pleno y restringido sobre más del 50% de los territorios que reivindicaban y que contenían cerca de un 90% de su población. Ello hacía inminente la aprobación de un Estado Palestino coexistente con un Estado Judío y compromisos de ayuda internacional incrementada para su desarrollo. En ese contexto, Arafat lucía lejos de sus tiempos de guerrillero errante y también incordiante para gobernantes árabes de la región. Para sorpresa de muchos, incluso obtuvo una visita de Bill Clinton a Gaza, donde fue recibido con vítores, como si nunca hubiera sido denostado como enemigo de la causa palestina.
Auge y ocaso
Luego vino una emblemática cumbre en la Casa Blanca. Las fotos muestran el shake-hands de Rabin y Peres con Arafat, ante un complacido Clinton. Era un triunfo del realismo, que reflejaba un escarmiento mutuo. Para los palestinos, pues tantas décadas de hostilidades y víctimas incluso les significaron enfrentamientos con Gobiernos árabes y no les permitieron recuperar un centímetro del territorio que les reconociera la ONU en 1947. Para los israelíes, porque tantas décadas de victorias les enseñaron que la superioridad militar no bastaba para poner fin a su conflicto. Peor aún, los obligaba a hipotecar su desarrollo y asumir una vida bajo amenaza permanente. Parafraseando un dicho del excanciller israelí Abba Eban, parecía que ambas partes comenzaban a actuar razonablemente después de haber cometido todos los errores posibles.
Sin embargo, la violencia interrumpió esos avances. En 1995, Rabin fue asesinado por un judío religioso contrario a Oslo y, poco antes de nuevas elecciones en Israel, militantes suicidas de Hamás mataron a una treintena de israelíes judíos. Esto dejó en incómoda posición a Peres, candidato laborista y primer ministro interino tras el asesinato de Rabin. En cambio, fue una ventaja decisiva para Netanyahu, candidato del Likud y duro adversario de Oslo. Bajo el lema “paz segura”, contradijo el lema “paz por territorios”, representando el interés de los religiosos ultraortodoxos y de los colonos de los asentamientos.
Netanyahu ganó estrechamente y la derrota de Peres marcó un punto de no retorno. Continuará…
Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)
Ofertas

Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIO
S/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIO
S/ 59.90
Soho Color Salón & Spa
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local
PRECIO
S/ 99.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIO
S/ 85.90